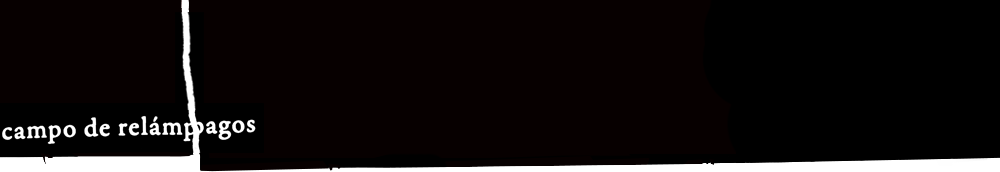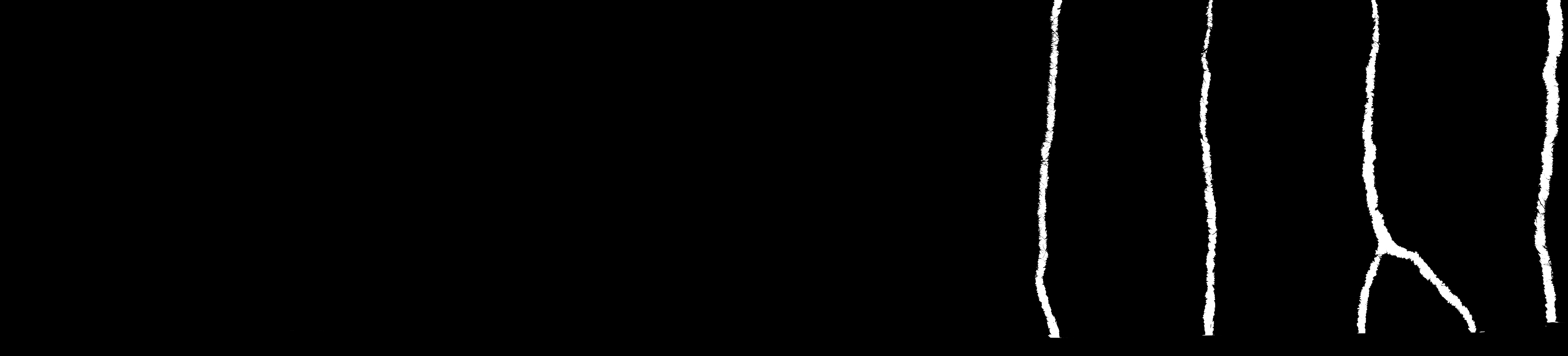Flesh Becoming Paint
Claudio Zulian
Publicado el 2020-01-19
En un libro de reciente publicación, El acto icónico, Horst Bredekamp afirma:
“Los media, la política, la guerra, las ciencias y el derecho: en todos estos campos, la evolución de los últimos decenios ha llevado a que las imágenes, antes consideradas como fenómenos menores, estimadas y valorizadas, pero también criticadas y, de tanto en tanto, prohibidas, sean ahora vividas y tratadas como elementos situados en el corazón mismo de la vida social… Sin elemento icónico, la comprensión moderna del mundo parece imposible”(2).
El impulso del libro es la necesidad de una reflexión específica sobre aquello que constituye las imágenes, en aras de comprender su poder y su infinita plasticidad. Una reflexión que arranca con una cita de Leon Battista Alberti: una imagen es “cualquier objeto que lleve una huella de actividad humana” (3), tanto si es una estatua como un utensilio. Según esta definición, hay un gesto, una dimensión corporal, en la raíz misma de cualquier imagen. Subrayemos que, según Alberti, el gesto necesita de un soporte físico: una imagen es un objeto —está allí, delante de nosotros, en el mundo. Así, por su materialidad la imagen pertenece a lo exterior, a lo que percibimos como realidad objetiva y por ser huella de un gesto pertenece al cuerpo y a su sensibilidad.
Quisiéramos, además, añadir que, al tratarse de una “huella”, supone inevitablemente un pasado. El instante en que se hizo aquel gesto que se nos presenta como marca en un objeto, es el comienzo de una historia que llega hasta el momento en que percibimos la imagen. Entre la creación de la huella y su percepción se despliega un intervalo de tiempo. La imagen está constituida, por lo tanto, también por una dimensión temporal que se articula con la dimensión objetual. Esta concepción nos permite un acercamiento original a la pregunta sobre el enorme poder de las imágenes –y de todos los intentos de adueñarse de él o limitarlo. En las imágenes, en su íntima constitución, cualquier intento de significación se confronta de manera inmediata y decisiva con el cuerpo, con el mundo y con sus respectivas historias.
Con esta cita, Horst Bredekamp plantea, de algún modo, volver a empezar. Después de que el debate sobre las imágenes haya derivado cada vez más a lo largo del siglo XX y a comienzos del XXI, hacia una discusión sobre la percepción de las imágenes, sobre su construcción psíquica o cultural, Bredekamp considera necesario volver a la pregunta por la cosa. Una pregunta que nos interesa tanto más como artistas, cuanto en nuestra práctica estamos confrontados cotidianamente con una específica creación material. No se trata de dar ingenuamente por erróneo todo lo aportado por el psicoanálisis, el post estructuralismo o los cultural studies, sino más bien, acogiendo la sugerencia de Bredekamp, de volver literalmente a preguntar por la cosa-imagen, después de todo ello. Este recomenzar, nos permite también preguntarnos de nuevo por la política de las imágenes. Este es el intento de cuanto sigue.
Ya que, aunque post, seguimos siendo irremediablemente modernos, quizás vale la pena empezar por interrogar ese momento fundador de nuestro paradigma constituido por la Ilustración. La voz “pintura” de la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert, asevera que ésta “no tiene ninguna relación con las necesidades de la vida”. A renglón seguido, no obstante, podemos leer que “los que han gobernado los pueblos en cualquier época, siempre han utilizado pinturas y esculturas para inspirar mejor los sentimientos que querían transmitir, sea en religión, sea en política”(4). Según esta concepción, las imágenes serían pues, por una parte, puramente superficiales, un simple solaz de los sentidos pero, por otra parte, tendrían un gran poder, casi coactivo, visible en el campo político y religioso.
Diderot y D’Alembert perciben, de hecho, que las imágenes están indisolublemente ligadas al cuerpo. En la misma voz, sostienen que los pueblos del sur son los más sensibles al poder de pinturas y esculturas, por estar más cercanos al sol. Cuanto más sensuales son los cuerpos, menos libres serán y más fácil será engañarlos a través de las imágenes para que obedezcan ciegamente. Es por ello que las imágenes pueden ser a la vez epistemológicamente irrelevantes pero políticamente significativas. Pueden ser, según ellos, un simple fenómeno perceptivo, emparentado con los otros fenómenos que producen placer pero no sentido, y, sin embargo, ser potencialmente peligrosas: su poder de seducción no permite la libre determinación de sí mismo. El reverso de estas afirmaciones es que sólo la razón descarnada puede descifrar las leyes de la naturaleza y fundamentar la emancipación de la humanidad.
La condena de las imágenes es uno de los elementos de la separación radical entre razón y cuerpo que instituye el proyecto ilustrado —y es una elaboración específica suya. El proyecto renacentista, del que los ilustrados retomaron tantos elementos, no lo había planteado así. En aras de un platonismo sensualista que consideraba posible presentar los modelos hiperuránicos directamente a los sentidos, tanto el cuerpo sensible como la imagen misma estaban incluidos en el proyecto general de emancipación de lo humano (5). Esta es la razón por la que, si nos acercamos a los grandes momentos de la pintura y la escultura renacentista o del primer manierismo podemos percibir una profunda confianza en el espesor significante de cuadros y esculturas.
A partir de la Ilustración, todos los proyectos de emancipación de la modernidad han condenado las imágenes o han exigido, al menos, que se sometieran a la razón y a sus discursos a través de dispositivos alegóricos. Las imágenes sólo han podido reivindicar un sentido si han servido a la “virtud” –y han sido entonces edificantes o, como diríamos ahora, políticamente correctas. Un impulso alegórico (6) las tendría que guiar, generando una correspondencia explícita entre lo representado, la forma de la representación y los discursos del “bien” políticamente y éticamente validados: desde el siglo XVIII, la moral burguesa, con todos sus avatares (7); en el siglo XX también las doctrinas políticas y sus éxitos más o menos revolucionarios (8); en el siglo XXI, también las políticas de reconocimiento. El arte contemporáneo de las últimas décadas, por ejemplo, ha visto aparecer un gran número de obras bienintencionadas que intentaban ser “útiles” al transmitir discursos políticos y éticos “correctos” —y hacían así perdurar, de hecho, la condena ilustrada a las imágenes (9). Naturalmente, no todos los artistas se sometieron a los diktat de estas prescripciones. Podríamos decir incluso que si el pensamiento moderno –y, en parte, el postmoderno– ha insistido sobre la necesaria sumisión de las imágenes, ha sido porque parte de la práctica artística lo ha cuestionado una y otra vez (10).
De entre las muchas críticas que se podrían dirigir a las concepciones de la imagen de raíz ilustrada, destacaríamos dos. La primera es de orden histórico y epistemológico. La producción de imágenes precedió la escritura. Algunos especialistas de la prehistoria postulan incluso que hubo comunicación a través de imágenes significantes antes que formalización del lenguaje hablado. No reflexionar sobre la articulación del sentido específico de las imágenes, su complejidad y su autonomía, significa amputarnos de partes enteras de la cultura, desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días (11). La segunda, la que aquí más nos atañe, es de orden político. Desde la condena ilustrada, “los que han gobernado los pueblos” han hecho un uso cada vez más masivo de las imágenes para “inspirar sentimientos” a sus sujetos. Podría parecer que, desde este punto de vista, el proyecto ilustrado ha fallado estrepitosamente. O quizá no.
En el mismo siglo XVIII, empezó a verse al trasluz del capitalismo incipiente que el cuerpo moral y razonable del burgués que relegaba las imágenes al puro entretenimiento, se desdoblaba en otro cuerpo. Este inesperado y alocado hermano siamés se drogaba no sólo con vino y aguardiente, sino también con tabaco, café y chocolate que fluían por las redes globales marítimas y terrestres; comía azúcar compulsivamente; quería vino fresco incluso en verano y se compraba ropa nueva para cada estación; y también era muy goloso de imágenes: las casas se fueron llenando paulatinamente de pinturas, estampas y bibelots, más grandes o más pequeños según las posibilidades económicas de las personas que las habitaban.
El desarrollo del capitalismo ha sido el marco tanto de la Ilustración como del consumismo incipiente. Por un lado, los ideólogos del proyecto ilustrado, los censores burgueses y, con el tiempo, incluso la mayoría de los críticos anticapitalistas han manifestado ideas más o menos jdanovistas (12); por otro lado, ha crecido a pasos agigantados una industria de imágenes, cuyos empresarios, además, iban asegurando que se trataba de puro entretainement y con ello, en un juego hipócrita, parecían asumir las prescripciones éticas y políticas impuestas a las imágenes por los propios discursos ilustrados.
El capitalismo ha ido actuando, en suma, en cuanto a las imágenes, según un paradigma bifronte. Por una parte, ha despreciado por superfluo aquello que el cuerpo produce en las imágenes de directamente significante –con sus gestos y con su temporalidad trágica. Pero, por otra parte, ese cuerpo al que se le niega toda relevancia significativa, ha sido el objeto de específicas “industrias culturales”, en las que las imágenes han tenido un papel preponderante –desde la pintura y los grabados hasta el cine y las movies en las redes.
El desprecio por las imágenes y su producción industrial son dos caras de una misma biopolítica, cuyo objetivo es desenclavar lo corporal de la compleja red de su íntima significación, marcándolo como no significativo. De esta manera el sujeto que el capitalismo intenta producir quedaría incapacitado para conectar de manera autónoma sus diferentes y específicas dimensiones corporales y estaría, por ello, a la merced del poder. El espejismo del individualismo contemporáneo halla en esta operación su raíz. Para el sujeto, invitado por el capitalismo a consumir, a gozar sin límite, la experiencia vital parece ser única. Efectivamente suyos son los placeres y los goces, porque es su propio cuerpo donde los experimenta. Pero al haber aceptado su in-significancia y con ello su desconexión de lo específico de su propia experiencia, estos placeres se vuelven industrialmente formateables e infinitamente repetibles. Es posible, incluso, inventar nuevos goces, desconocidos por el individuo, pero que este considerará como descubrimientos propios. Esta es una de las claves del marketing y la publicidad (13).
En tanto que nudo de significación corporal, objetual y temporal, las imágenes juegan un papel clave en todo ello. La reducción del goce a la insignificancia pasa obligatoriamente por una rearticulación de la imagen. Es en su propia constitución donde se juega la partida –y no en el contexto discursivo o alegórico. Por ejemplo, haciendo de ellas una producción abundante y efímera, se anula la profundidad temporal del sujeto, que ya no puede asirse a la duración de ninguna imagen de sí y del mundo. Todo queda aplastado en la asfixiante actualidad del consumo. O bien, haciendo prevalecer el aspecto fetichista —la reducción de la imagen a cosa—, escapa a la posibilidad de reflexionar. Este verbo supone una imagen para poder desplegarse: una imagen-reflejo que es percibida como exterior pero se interioriza en tanto que nuestra imagen, creando un estado híbrido y con complejas transiciones entre ella y el cuerpo, que el fetichismo arruina.
Este texto es apenas un esbozo de algunas de las posibles consecuencias de ese recomenzar a pensar las imágenes que en el texto de Bredekamp se presenta como un estímulo poderoso. Baste por lo tanto, para concluir, remarcar que seguir despreciando las imágenes, ligarlas alegóricamente a los discursos del “bien” o ensalzarlas en tanto que diversión y entretenimiento insignificante, es una y misma cosa y no contribuye finalmente más que a seguir dando aliento a la biopolítica propia del capitalismo consumista. Mientras que empezar a considerar las imágenes en su compleja especificidad y, a partir de ahí, operar con ellas, puede abrir nuevos horizontes. Trabajar a partir de la concreta constitución de las imágenes puede permitir desplegar por completo su sentido potencial. No se trata sólo de asumir, como artistas, el desborde de las imágenes respecto de cualquier prescripción alegórica, sino de registrar también su carga crítica en el ámbito de la reflexión. Su desborde abre un boquete en la compacidad de los discursos, indicando zonas de lo indecible pero no de lo inimaginable. Hallamos así una idea de la autonomía de las imágenes que se sitúa fuera del debate clásico autonomía/heteronomía. Las imágenes, efectivamente, no quieren decir nada, sino que quieren mostrar su sentido. Su autonomía es en este caso su concreta articulación constitutiva, de cuerpo, objeto y tiempo, y es a partir de ella que se proyecta su específico rol biopolítico. En las antípodas de la trampa capitalista, tal concepción de las imágenes reabre el cuerpo al tiempo y al mundo y permite, quizá, el comienzo de nuevas historias.