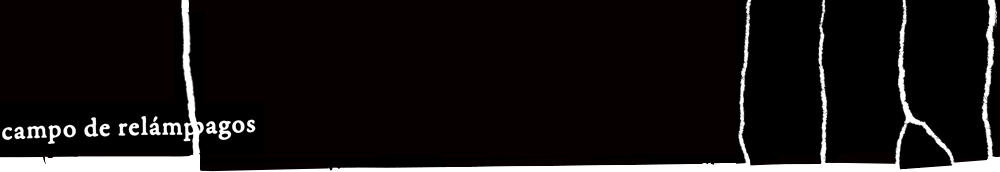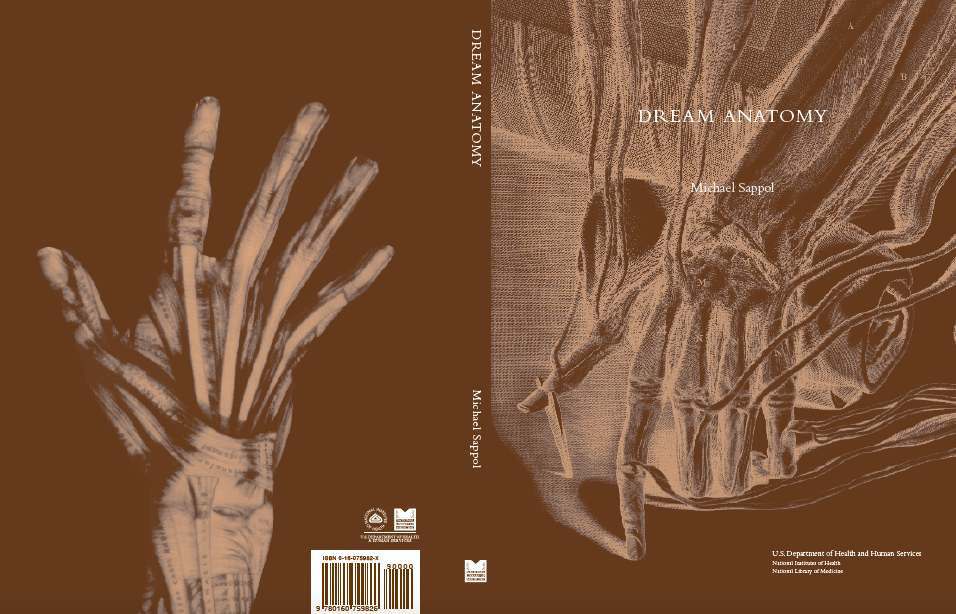Salvador Elizondo: conversación con los muertos
José Luis Corazón Ardura
Publicado el 2017-03-19
—¿Cuál es el texto más bello que se ha escrito en castellano?
—¡¡¡La Culta repartición de la vida de un discreto!!!
—¡Absolutamente!
Lunes, 2 abril de 1962, Diarios, Salvador Elizondo
Es curioso que en la utopía oculta en las páginas de la Anatomía de la melancolía de Robert Burton se encuentre una prohibición expresa de la tristeza en nombre del trabajo para la comunidad, ahí donde se apuesta por considerar que nada es de nadie y, pese a todo, nos encontremos en un espacio notablemente vigilado, donde el trastorno y desorden atribuidos a la melancolía deben mantenerse encerrados en la ciudad de la razón. El aspecto melancólico siempre mantiene una relación extraña con un paradójico movimiento optimista, pensando en que estamos en el peor de los mundos posibles pudiendo estar en el mejor. Igualmente alejado de la realidad, ha de conducir inevitablemente a adoptar una posición que nos acerque de una manera anatómica a esa muerte cercana a la escritura, como corresponde a la parte tanática del deseo insatisfecho. Es el caso de Leopardi comiendo helados, mientras desarrolla uno de los escenarios más propicios a la celebración de la muerte, a través de una sucesión diaria de pensamientos que habrían de convertirse en Zibaldone, donde el diario se convierte no solo en una manera de pensar, sino en una articulación de todos los intereses literarios, filosóficos, vitales y mortales que constituyen una de sus obras más importantes. Entre sus Diálogos, se encuentra la conocida visión ácida y divertida de los muertos, a través de una conversación entre Frederik Ruysch y algunas de sus momias. Leopardi ofrece una visión onírica, considerando la cercanía del sueño y la muerte como un placer que nos aleja del dolor. Esta cercanía de la muerte y el placer es el principio que regula la idea de petite mort identificada con el éxtasis orgásmico que Bataille situaría en la historia del erotismo. Una estetización de la muerte que conduciría al anatomista holandés Ruysch a representar con vanitas una serie de espacios identificables con montañas o jardines donde se permitía construir una escenografía con esqueletos incrustados, dando una segunda vida a las momias que encerraba en tarros de cristal para que permanecieran embalsamadas y que, fuera de su carácter morboso, nos ayuda a comprender el destino como un enigma vinculado a nuestro cuerpo.
Podemos considerar que Ruysch es un precursor contemporáneo de las obras de Bruce Conner, Joseph Cornell o Rosamond Purcell, donde la relación de la anatomía con el cuerpo se ve en los traumas de la violencia, la caducidad y el envejecimiento que amenazan. En la actualidad, apenas queda ningún diorama de Ruysch y sí una imagen de lo que pudo haber sido, dando una preeminencia a esas imágenes donde el cuerpo sigue detenido, no solo por su valor documental que amplía los intereses del arte, sino aquellos objetivos de la ciencia, la medicina o la filosofía, como cuando Descartes se encontraba buscando el alma entre cadáveres y mujeres autómatas.
Esa identificación de lo escrito con un espacio crítico capaz de aglutinar los géneros conduce a que la literatura se transforme en una extraña mezcla de ficción y realidad donde los muertos se hacen presentes de una manera fantasmal en un sentido parecido a las momias de Ruysch o Leopardi, cuestión que se encuentra en esa crónica del instante que Elizondo metaforiza uniendo escritura y muerte, influido por la lectura de Las lágrimas de Eros de Georges Bataille y donde encuentra la imagen que ha de servir de hilo conductor de Farabeuf o la crónica de un instante. Es cierto que si el erotismo permanece, probablemente las intenciones de Bataille estuvieran más dirigidas a algunas ideas que aparecían en el manifiesto escrito en Tossa de Mar titulado La conjuración sagrada (29 abril 1936) o en la novela El azul del cielo escrita en esos mismos días, donde junto a André Masson planean la destrucción de los hombres desde una cabaña de pescadores, optando por la reconstrucción religiosa entendida como un proyecto político violento, extremo, artístico y poético. Esta imposibilidad de la imagen del último presunto torturado con la técnica del Leng T’Che, donde se suministraba al detenido opio para adormecerle y después se le sometían cien cortes que le mantenían vivo hasta matarle, fue subrayado por Bataille a la hora de oponer el éxtasis al horror. La parte erótica que subyace en la influencia del mismo Elizondo permanece oculta, bajo el poder de los fantasmas que parecen haber desaparecido cuando termina una novela donde sutilmente se ha ido construyendo una pieza de conversación, con preguntas que no terminan de ser respondidas, mediante repeticiones y ciertos elementos ilusorios como un maletín de instrumental quirúrgico, unas monedas o una estrella de mar, un frágil castillo de arena en la playa o un espejo donde se siguen los pasos que conducen a las estancias de una casa donde la lluvia en el cristal y el sonido de una mosca propician que el silencio de una imagen fotográfica sea por extensión el dominio del recuerdo sobre el olvido. Las referencias al cine inicial surrealista son obvias, especialmente en el caso de Luis Buñuel. Además, un golpe con el pie a una mesa de mármol despierta algo más que una reminiscencia proustiana acerca de nuestro pasado. Una vinculación con el sacrificio y el corte que impone una atención particular al espacio donde se arriesga el trazo de la escritura de Elizondo. A pesar del equívoco propiciado por Bataille al confundir el nombre del torturado, es constante la cuestión de su anonimato en Farabeuf. La pintura Suplicio chino (un revolucionario) (1930) de José Gutiérrez Solana que inspirara a Bataille es la primera referencia dirigida a realizar un retrato fidedigno, inspirado en la misma imagen atroz de alguien torturado a pleno sol, mirando el cielo bajo la aceptación del dolor aminorado por la ingesta de la droga.
En esta cercanía a la vida dolorida y a la muerte insensible, se ha señalado con insistencia que Salvador Elizondo ofrece en Farabeuf o la crónica de un instante una comprensión de la muerte y de la escritura, a través de la fotografía como un modo casi imposible de retención, aunque realmente trata de diferir ese momento de una manera escrita, donde la imagen del torturado es también la presencia de los espectadores que miran su propia muerte. Elizondo continuó en su trayectoria adentrándonos como lectores en la escritura de una manera no solo anatómica, sino aportando otras relaciones que influyeron en su obra, desde Mallarmé a Burroughs, de Joyce al cine de Visconti, apostando por un nietzscheano carácter danzarín que no está muy lejos de esa alegre tristeza con la cual se considera al melancólico. Sus Diarios tienen una parte de diversión e ironía que nos sirven para conocer cómo un autor pasa en la infancia de los viajes a la lectura, de la pintura y el dibujo a la literatura al cumplir 21 años, de una manera ciertamente drástica y perentoria: “Como no puedo pintar porque no tengo materiales me pondré a escribir”[1]. Quizás esa victoria propiciada al aceptar la derrota sea el abandono de la pintura de Elizondo, libremente aceptado y, como ha sugerido también Adolfo Castañón, fue una decisión posterior tomada por el escritor después contemplar las obras de Paolo Ucello. En cualquier caso, continuará de manera sutil en la forma de urdir tramas teorizando en el infierno, ante un ajolote, el amor en verano o un discurso académico acerca de volver a casa. También, con relación al apropiacionismo de la literatura encontrada no solo en la vanguardia dadaísta o surrealista, sino en algunos precursores como Lautréamont, para ser conducidos al montaje propio del cine experimental que Elizondo realizó durante los años 60 en Francia. En la única película que dirigiera titulada Apocalypse 1900 se encuentran organizados muchos de los elementos que configuran su obra, realizando un consciente collage fílmico donde se suceden imágenes relacionadas con el corte quirúrgico del preciso manual de Farabeuf, la literatura decadentista o la herencia esteticista de Oscar Wilde a Marcel Proust.
Una coincidencia que lleva a pensar en la relación del autor con sus textos mediante una vindicación de la violencia que participa del espíritu de la sociedad de acéfalos dirigida por Bataille, con su línea de cabeza cortada a cuchillo, mostrando la elegante destreza de la escritura desgarrada propuesta por Elizondo, muy cercana a la experiencia del desastre de Maurice Blanchot, como si una amputación limpia y epidérmica rigiera su escritura:
“Deseo que muere –escribe Blanchot en La escritura del desastre–, deseo de morir, vivimos eso conjuntamente sin coincidencia, en la oscuridad de la moratoria […] Dolor, que corta, que trocea, que pone en carne viva aquello que ya no podría ser vivido, ni siquiera en un recuerdo”.
Ese tiempo de espera es para Elizondo una cuestión crítica relacionada con el tiempo del olvido y, a pesar de que el dolor no aparezca demasiado en Farabeuf, señala hacia esa pasión fría e impasible: “¿Hubieras huido? Sí, hubieras huido aterrado ante la imagen imaginada de esa sangre que corría presurosa por las venas, hubieras huido para siempre hacia un olvido cuya única concreción hubiera sido un signo escrito sobre la humedad de un vidrio empañado […] Hubieras huido para siempre, sólo por el miedo de alterar el significado de un gesto en el que estaba contenida la esencia de un cuerpo”[2].
La noche de Igitur que inspira buena parte de las estancias que Elizondo dispone en Farabeuf, conduce a representar ese instante de muerte en una fantasmagórica escena que se apoya en Bataille como quien podría haber ido a mirar hacia un capricho goyesco o un dibujo de Jacques Callot. Es cierto que para Elizondo el secreto de este hipogeo convertido en cámara oscura o lúcida se diseminaba a través de sus libros posteriores. La fotografía se convierte en una manera de desplazar la imagen hacia un momento, también hacia nosotros mismos como espectadores lectores de nuestro recuerdo, comprendiendo el teatro operativo e instantáneo de la memoria como un juego reflectante y especular donde los elementos trasladados a un centro quirúrgico del lenguaje pasan a significar algo más que una elusión de las emociones y los sentimientos. Es la aparición de citas encontradas en la medicina y en la cultura china, recreando una ficción donde lo que importa es el desarrollo de esas ligaduras mnemónicas, simbólicas y literarias, provenientes de la historia del arte y de las ideas. Por ejemplo, en la aparición de la pintura de Tiziano titulada Amor sagrado y Amor profano y la adivinación del I Ching o el fantasma de la ouija, contribuyendo a crear una ficción entre la realidad y lo sobrenatural que no cabe imaginar bajo otra categoría que literaria. Victor Hugo se acercó a ese espacio de adivinaciones fantásticas que tanto habrían de irritar a André Breton en Lo que dicen las cabezas parlantes, recientemente publicado en español (Wunderkammer, 2017), no queriendo comprender que se trata de una invención literaria, sea cuales fueran los intereses espiritistas puestos en esa adecuada conversación con los muertos que significa compartir mesa con los espíritus. Como vemos, a través de la obra literaria de Elizondo, la metáfora de la profundidad de la piel sajada con un bisturí se convierte en símbolo de los útiles de escribir, relacionando la escritura con sus fantasmas y la supuesta entrada en el cuerpo, enlazando la carne a la memoria. Esta vinculación con la tradición barroca relacionada con la vanitas, es un procedimiento moderno y romántico, en el sentido de permanecer limitando felizmente con la ficción, el espiritismo o la adivinación. Hay en Elizondo una necesidad de llegar a espacios como la pintura, el dibujo, la fotografía y el cine, permaneciendo entre la melancolía propia de una escritura basada en una anatomía del cuerpo de la ficción y la alegría que le lleva a no volver a escribir una novela como Farabeuf. Dejando muchas de las ideas que constituyen una trama aparentemente histórica en el resto de sus obras, la trayectoria de Elizondo será desigual, sus libros no pueden ser considerados como meros cuentos o apólogos y sí pueden verse como buenos ejemplos de artefactos literarios. Efectivamente, no hay intenciones morales en esa descripción del suplicio de escribir en su dispersión literaria. Lo que vertebra la literatura de Elizondo es precisamente esa cuidada relación con el lenguaje, repitiendo y desasosegando en un sentido cercano a Thomas Bernhardt, pero provocando un cierto recelo ante planteamientos enfocados en la trama narrativa. Una exigencia para no dejar de escribir un diario hasta poco antes de fallecer en 2006 que consta de más de 85 cuadernos que habrían de convertirse en su médula literaria.
Hemos de reconocer que la presencia de Salvador Elizondo en España ha sido muy discreta. En México –como reconocía Daniel Sada– su influencia literaria es notable, pero de manera meándrica. Es cierto que paulatinamente se suceden las ediciones de sus obras, se organizan exposiciones y se ha de subrayar el esfuerzo de Paulina Lavista al dar a conocer su obra. Otro buen ejemplo de su influencia en México fue la exposición Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-1967, donde se señalaba la presencia innovadora de la literatura de Elizondo[3]. Desde España es relevante y completa la aportación que Eduardo Becerra fijó en la edición de Farabeuf, vinculando no solo las influencias del escritor a lo largo de esta obra y reconstruyendo el sentido que tiene una escritura llamada a renovar no solo las artes mexicanas, sino la capacidad del lenguaje y la interpretación de una imagen como espacio de lucha vigorosa, sea ante la hoja o la pantalla en blanco. El mar de iguanas (2010) fue el título de la antología de sus textos publicados en Atalanta, pero hemos de lamentar que no haya un mayor acercamiento a su obra, no solo desde la literatura o la teoría literaria, sino desde las artes y los estudios de la imagen.
Señalábamos la influencia melancólica de las momias de Ruysch en el pensamiento de Leopardi, introduciendo un cuerpo muerto o mutilado como objeto simbólico en artistas capaces de encontrar esa misma suspensión a través de una obra de arte. Seguramente, la trayectoria de Teresa Margolles muestra ese mismo interés político, metafórico y simbólico ante el imperio de la muerte, planteando cuestiones cercanas a las obsesiones de Elizondo, comprendiendo que las imágenes y las fotografías son un ejercicio oportuno para recobrar una memoria individual y común de nuestra propia ruina. Una reflexión que aúna violencia y muerte y que son también centrales en la obra de una poeta como Dolores Dorantes quien en Estilo ha dirigido una poética del exilio hacia una “parte de la violencia de la realidad política y la violencia de un erotismo desamparado” [4]. Desde una perspectiva afín a Elizondo, Teresa Margolles y Dolores Dorantes configuran una anatomía de las personas desaparecidas a través de una escritura que dilata el instante en una suspensión crónica, como mirando a través de los ojos de los supliciados:
“26.- La escritura nos vence, nos corta la cabeza. La escritura nos prende y nos apaga. Nos hinca hasta besarte. Y no existe. Como mina latiendo: no existe. Como el cielo de sangre. Como nuestro rubor. No quema”[5].
Acaso, como propone Elizondo, sea una cuestión de ausencia y lo que denominamos vida recobra un sentido literario desplazado hacia un monólogo interior fantasmal y tanatográfico. No se trata de considerar la muerte como algo ajeno que le ocurre a los otros, sino algo que nos constituye como individuos. Propiciar esa crónica del instante al recordar es la ocasión para conversar con nuestros muertos. Y esta muerte, en la escritura, nos recuerda que dedicarse a ello es algo crónico, ya que la escritura es muerte. La declarada fascinación de Elizondo por la obra de Joyce aparece finalmente en esa especie de muerte íntima que acaece en la escritura, como cuando al leer Los muertos nos damos cuenta de que compartir la memoria nos acerca más a dar en el instante alegre de la melancolía.
---------------------
[1] ELIZONDO, Salvador, Diarios: 1945-1985, 22 nov. 1954, ed. Gerardo Villadelángel Viñas, sel., pról. de Paulina Lavista, FCE, 2015, p. 50.
[2] ELIZONDO, Salvador, Farabeuf o la crónica de un instante, ed. Eduardo Becerra, Cátedra, 2000, p. 192.
[3] KING ÁLVAREZ, Esteban y LUNA CHÁVEZ, Marisol, “Nuevas estrategias narrativas: los trabajos de Salvador Elizondo”, Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-1967, ed. Rita Eder, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Turner, 2014, pp. 82-94.
[4] SOLÓRZANO, Laura, “El Estilo de Lola”, en DORANTES, Dolores, Estilo, ed. Cristóbal Zapata, CCNA, Ecuador, 2014, p. 8.
[5] Ibidem., p. 39.