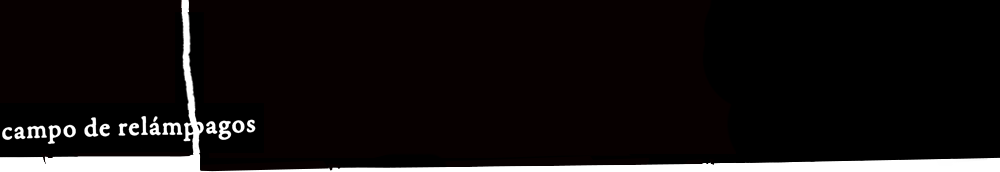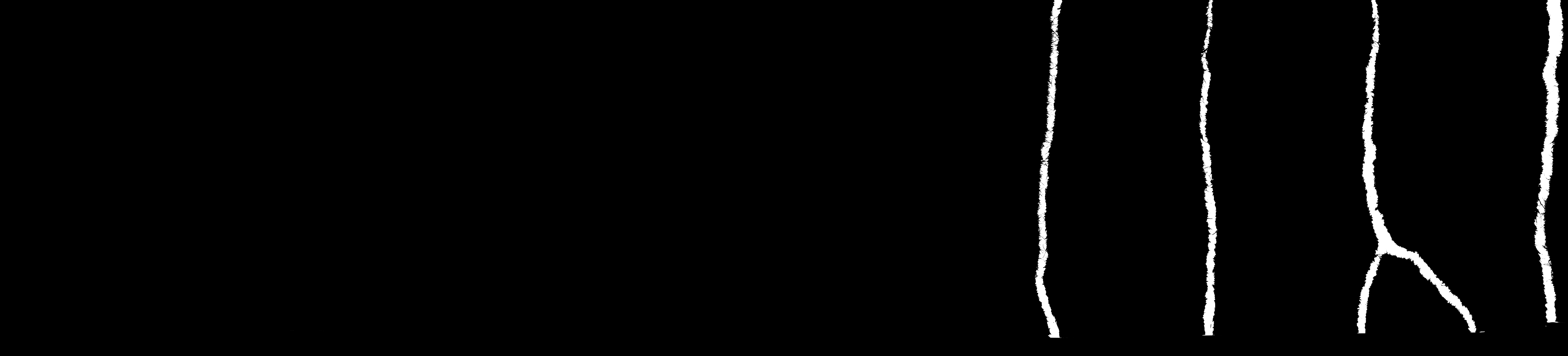La propiedad intelectual como una de las bellas artes
Blanca Cortés Fernández
Publicado el 2019-11-17
Las vanguardias europeas de primeros del siglo XX supusieron el inicio de grandes cambios que han sido en buena medida la raíz de lo que hoy es el mundo del arte. Desde el punto de vista del derecho y de su disciplina particular de la propiedad intelectual, la revisión del concepto de autoría y de formato supone una revolución, hasta el punto de que desde entonces no ha habido alguna novedad sustancial que no haya exigido de esta práctica profesional un avance paralelo para transitar con los tiempos.
Entre otras muchas, sirvan de referencia el movimiento Dadaísta y sus propuestas de apropiación de los materiales de la vida cotidiana que contradicen radicalmente la idea del autor que crea de la nada su obra, con la fuente de Duchamp o los collages de Kurt Schwitters como principales ejemplos. O la llegada de Picasso a Nueva York y cómo el mercado debió afrontar una situación inédita para dar cabida a una concepción ampliada del concepto de obra de arte, y con ello a la de autoría, así como a una diversidad de formatos, técnicas y materiales que obligan a abrir la lista de lo que se entendía como tal más allá de las pinturas y las esculturas. La exposición Economía: Picasso —comisariada en 2012 por el artista Pedro G. Romero y el crítico Valentín Roma en el Museo Picasso— y su catálogo dan cuenta de cómo alrededor de la comercialización de la obra de Picasso se vertebra hace casi un siglo el sistema del arte tal y como lo conocemos hoy.
Walter Benjamin escribió La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en la que aventura las consecuencias que traerá en los conceptos tradicionales de autoría las posibilidades de multiplicación de la obra y su aportación como instrumento político personificado en la figura del autor como productor. Otros momentos críticos en la evolución del arte que hoy llamamos moderno, el Pop de Warhol o el Fluxus de Beuys o Vostell, hacen que el campo de acción legal de la propiedad intelectual sea sucesivamente zarandeado, pues tradicionalmente sus fundamentos esenciales se han referido a la unicidad, originalidad y objetualidad de la obra como primera condición para ser considerada como tal desde el punto de vista jurídico. Ante este mandamiento, ¿qué hacer cuando una obra de arte son unas instrucciones en un certificado para instalarla? ¿Y cuándo se trata de una performance como las que ejecuta La Ribot?
Desde entonces no ha habido novedad sustancial en el mundo de la creación artística que no haya interpelado a la dificultad que el marco legal tiene para cambiar sus conceptos —haciendo que un paseo por cualquier feria o bienal hoy constituya para un abogado un recorrido por un campo de batalla disciplinar apasionante—. Así, la propiedad intelectual es un cuerpo legal que como tal intenta jugar con hechos ciertos y objetivos, mientras que el arte es en sí mismo una práctica en la que la subjetividad desempeña un papel protagonista. Por ello, frente a la relación evidente entre originalidad y objeto que se da en el diseño o la moda, ésta se diluye cuando nos adentramos en un mundo en el que hay apropiaciones, obras derivadas e incluso trabajos intangibles que, según una interpretación elemental, entrarían en ocasiones en el resbaladizo terreno de la ilegalidad.
No obstante, pretendo abrir aquí una puerta al entendimiento de la propiedad intelectual como un instrumento de anclaje al presente de las prácticas artísticas que compagina su deseo de dar respuestas coherentes a los cambios con el deber de ser cauteloso a la hora de incorporarlos.
Por ello, el primer tema de trabajo surge cuando la ley nos recuerda que no toda creación merece su protección. La ley se refiere únicamente a obras originales que constituyan un cuerpo físico real, esto es, que no se limiten a las meras ideas sino a su ejecución. En definitiva, es necesario establecer qué puede constituir en la práctica del arte un aporte de distintividad o singularidad respecto del contexto al que pertenecen o pertenecieron, lo que sin duda conlleva navegar en la subjetividad individual y colectiva de las apreciaciones sobre la novedad real de una obra.
¿Pero, por qué es tan importante delimitar estos campos a pesar de que los juicios no sean estables en el tiempo y se produzcan evoluciones, afortunadamente, en las apreciaciones sobre la innovación de las aportaciones de los artistas? La respuesta está en que la propiedad intelectual es una suerte de protección al arte que requiere de criterios ciertos para ofrecer derechos morales y patrimoniales que el artista puede hacer suyos si así lo desea y que suponen una conexión con la estructura de acuerdos que construye la sociedad que el arte habita.
Debe saberse al respecto que en el escenario generado por la creación de una obra de cualquier disciplina conviven la propiedad material sobre ésta —corpus mechanicum— y sus correspondientes derechos de propiedad intelectual —lo que en derecho se conoce como corpus mysticum— que pertenecen respectivamente al propietario del soporte y al autor. Dicha escisión se traduce en que los derechos patrimoniales —reproducción, distribución, comunicación pública y transformación— no se transmiten de forma paralela a la propiedad material, por lo que sistemáticamente hay que recordar que el propietario del soporte tiene el derecho a disfrutarlo, pero no a su explotación por otras vías, pues tales derechos corresponden en exclusiva al autor, excepción hecha del derecho de exhibición pública.
Los derechos patrimoniales permiten acceder a una protección exclusiva en lo que respecta al uso que terceros pueden hacer de la obra. No es necesario mencionar cuán fuertes pueden ser los vínculos que estos derechos generan con un mundo regido por las nuevas tecnologías que hacen de la imagen y de la comunicación sus materias primas más demandadas. En este contexto, la capacidad de ejercer estos derechos de explotación empodera al autor convertido finalmente en el gestor principal de su obra y de su difusión y extiende la vida productiva de su trabajo en el tiempo. Así, si bien existen una serie de excepciones que se consideran fundamentadas en el bien común —entre otras, la parodia, el derecho de cita con fines docentes y de investigación, las obras situadas en vías públicas o utilizadas con ocasión de informaciones de actualidad— en las que el uso de la obra podrá realizarse sin autorización del autor, el derecho es siempre un aliado de la obra y de su propio devenir, en una ecuación más de la práctica artística cuyo alcance Benjamin no pudo ni siquiera imaginar.
Por lo demás, como todos los derechos morales, los asociados a la propiedad intelectual tienen por objetivo señalar los valores y beneficios que todos obtenemos del reconocimiento de los derechos inherentes al otro. Así por ejemplo, reclamar la cita del autor de una obra no solo es un mecanismo de valorización y anclaje de la obra a su tiempo, es también un vehículo formativo desde el punto de vista social al permitir el descubrimiento de una acción creativa —aunque anecdóticamente comentaremos que existe el derecho al anonimato, al pseudónimo y cualquier otra versión de su presencia pública—. Con tal base, el derecho persigue de forma elocuente la exigencia del reconocimiento de la condición de autor en las divulgaciones de la obra que omitan su nombre o en el plagio en tanto copia mecanizada de obra ajena disfrazada como propia.
Asimismo, la exigencia de respeto a la integridad de la obra impide cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un menoscabo de la reputación del autor o de sus legítimos intereses, herramienta que el derecho ofrece a los artistas frente a la degradación de su trabajo y a su consecuente impotencia y frustración. No deja de ser reseñable que la defensa de la integridad, aún siendo universal a todas las prácticas creativas, tiene en las obras de arquitectura y el resto de obras plásticas las mayores áreas de conflicto pues el menoscabo o modificación del soporte supone una vulneración del derecho moral del autor que muchos propietarios ignoran o desprecian palmariamente.
Insistiendo en la práctica de la propiedad intelectual como entorno creativo, hay que recordar que el autor tiene derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural, de la misma forma que está legalmente legitimado a retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales. Es cierto que ambas acciones pueden acarrear una compensación por los perjuicios causados a los titulares de derechos de explotación si los hubiere, pero no deja de ser también un espacio para una práctica artística que cuenta con no pocos episodios —más allá del espectáculo protagonizado por Banksy y su obra autodestruida en el instante de su adjudicación, recordamos a Agnes Martin y su hábito de destruir todo lo que no alcanzaba sus requisitos de madurez o las galletas que cocinó Baldessari con las cenizas de sus obras—. Y para terminar con los derechos morales cuyo conocimiento puede abrir ciertas líneas de trabajo y de justicia para los artistas, recordemos la facultad, siempre en condiciones poco gravosas para el titular, del autor de acceder al ejemplar único o raro de la obra, esté en poder de quién esté, para ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.
Concluyo pues con que la propiedad intelectual tiene una elocuente capacidad educativa, su mera existencia obliga a poner la atención sobre aquello que protege, de forma que el uso intencionado de la autoría como valor conduce a la adquisición de no pocas obras de arte, lleva a fomentar su cuidado esmerado y nos ayuda a ser parte de una sociedad más avanzada. De esta forma, un instrumento árido y aparentemente burocrático como el derecho se convierte en fuerza cohesiva del entorno del arte y herramienta de puesta en valor de la obra.
* * *
Imagen: Rogelio López Cuenca, For copyright reasons image is not available, serigrafía sobre papel, 2010.
————————
Blanca Cortés Fernández es abogada. Socia consultora del departamento de Propiedad Intelectual, IT & Digital business de Roca Junyent, Madrid.