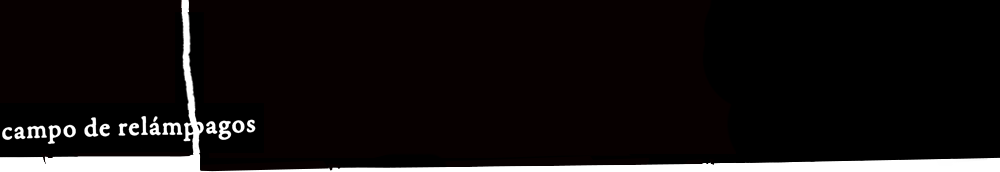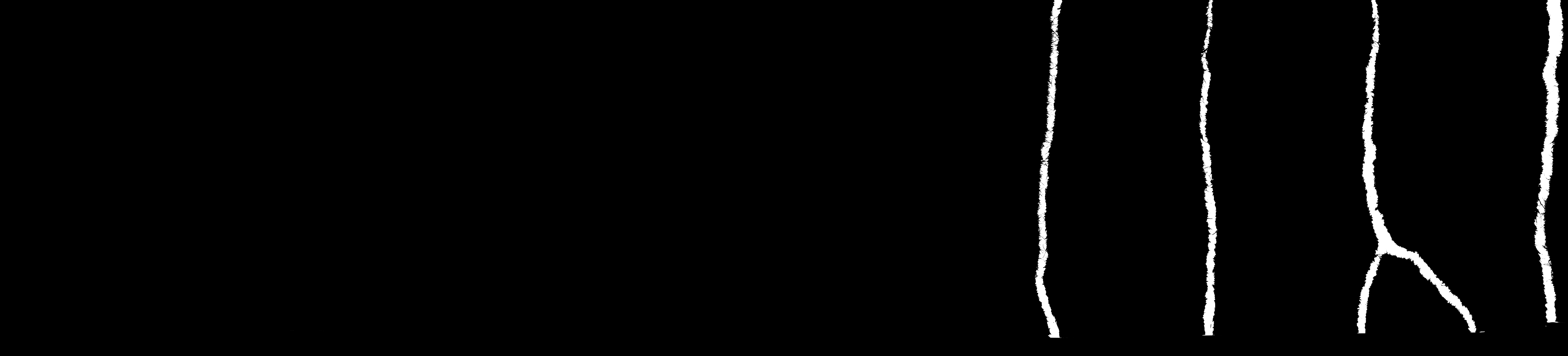Seppuku
José Luis Brea
Publicado el 2018-05-20
La muerte instituyente –como “cosa del pasado”.
Invirtamos la sugerencia de Hegel, con la que todo comienza. Según esa inversión no es ya que el arte sea “cosa del pasado” –y su muerte la forma en que él podría ser actual– sino que es ahora esa muerte –la muerte del arte– la que pertenece al pasado. ¿Por qué hablar entonces de ella? ¿No es un discurso excesivamente cansino, agotado, del que no puede esperarse ya noticia alguna, inteligencia alguna de lo que ahora nos traemos entre manos?
Pensamos que no. Pensamos que, incluso todo lo contrario, es fundamental entender que esa forma de ser el arte que se instituyó en el pasado precisamente alrededor de la proclamación de su muerte –pero no solo de la proclamación: de su efectiva consecución abstracta- ya no puede darse, ya no se da más, de hecho –en esto nuestra perspectiva se distancia por completo y desde el inicio de la de Danto. Podríamos querer darle todavía una vuelta al argumento y decir que puesto que aquella forma característica de darse el arte en un tiempo histórico determinado –esto ha sido epocal, amigos–- y bajo la preeminencia de un cierto programa también muy determinado –sí, también ha sido algo intracultural, local, desplegado en el seno de una tradición de modos de ver y hacer muy específica y concreta, la de las vanguardias- que puesto que aquella forma de la muerte del arte ya ha dejado de darse –entonces es que, de verdad y ahora en serio, el arte ha muerto.
Pero para esto tendríamos que afirmar como premisa condicional intermedia que solo el arte que se dio bajo aquella fórmula precisa –como práctica instituida en la proclamación-prefiguración de su propia muerte- era en realidad genuino arte. Seguramente, eso sería querer apretar demasiado, cerrar en exceso las potencias de uso de un término alrededor de su sentido más riguroso o estricto.
Y no es esa nuestra intención –acaso solo lo sea en secreto- ni siquiera aunque con ello viniéramos a dar por fin con una buena y rigurosa definición, que en ello y por fin nos permitiría saber de qué hablábamos cuando hablábamos de arte.
Bueno sería en efecto saberlo, pero mejor aún es poder disponer de herramientas adecuadas para entender ante todo qué es lo que ahora mismo –en nuestros días- está ocurriendo (y aquello, ya lo hemos dicho, ha dejado de ocurrir): cuál pueda ser el desafío de inteligencia que nuestro tiempo propio pone ante nuestros ojos, y en qué medida resta alguna práctica –de representación, de producción de imaginarios o narrativas– que pueda ilustrarnos reflexivamente para ello.
No pretendemos otra cosa, entonces, que una cierta elucidación de las lógicas de la representación que ahora nos conciernen –nos mantenemos atados al desafío de la comprensión del hoy, como siempre hicimos, nada de nostalgiar ningún pasado. Y aquí sí, estamos seguros de reflexionar sobre el hecho de que “aquello que llamábamos arte” bajo la fórmula recursiva de afirmación de su propia muerte ya no hace al caso, es algo definitivamente elucidador, pues decide el rasgo diferencial propio –al ya no poder predicarse de ellas- del tipo de prácticas habituales en nuestros días a las que, todavía –y muy probablemente habría ahora que reconocer que de manera impropia- nos empeñamos en, aún, seguir llamando arte.
Sírvanos entonces mapear esta primera muerte –como una que ocurría en el pasado, y ya ha dejado como tal de ocurrir– para situarla como fondo de contraste, cifra y dibujo de la diferencia –vista en paralaje– de lo propio de nuestro tiempo. Tendremos en situarla entonces un buen testimonio del cambio, un síntoma enriquecido de las transformaciones decisivas que afectan a nuestro modo (actual) de (poder) representar. Incluso –y aquí la complejidad sube un grado, es lo propio precisamente de esos registros que en buena ley podemos llamar arte- aquellas que afectan a nuestro modo de representar, precisamente, las formas del representar.
Son ellas –más bien, es él: nuestro modo de poder tratarlas- el que hace que ahora ya no tenga caso hablar del arte como aquel registro o régimen de empleo de los signos para el que formular la ecuación de su propia imposibilidad de existir concentraba todo –digo todo- el sentido.
El resto, quizás, era silencio –o tal vez lo contrario: digamos, pura cháchara.
Mnemosyne: el arte –del pasado– como rememoración
Antes de que su resolverse bajo la forma de la muerte propia –de la autonegación, pongamos- le permitiera realizarse en el tiempo como escritura de la pura actualidad –ecuación y signo del acontecimiento en su tensión de evanescencia, en su darse como un sustraerse- el arte vivía por completo volcado hacia su atrás, incapaz de otra mirada que la de la memoria. Es así que cuando Hegel advertía que él –el arte– era cosa del pasado no solo estaba sentenciando que todo ello tenía ya muy poco que decirnos –en un tiempo de la Historia en que su pronunciamiento debía comenzar a resultar espúreo- sino, y sobre todo, que de lo que él había hablado siempre –es decir mucho antes de nuestro antes, incluso, en el pasado de nuestro pasado- era siempre de lo dejado atrás, de todo aquello que, traído por él, únicamente podía darse por dictado de la forma de la memoria, del recuerdo rememorante, a cuya producción el arte nació por entero consagrado.
Pongamos que dos tipos de razones –entrelazadas en una doble espiral más decisiva e inapelable que un código de ADN- le sentenciaban ese carácter –de cosa del pasado. La primera, el formato mismo de su condición técnica: la forma de su materializarse en el mundo como objeto –y no mero espectro- indisolublemente ligado al soporte en que se daba su aparecer. Allí, la imagen se hacía materia para habitar el mundo de lo real –pero bajo una condición que lo diferenciaba y alejaba del resto de los habitantes de tal registro. A saber, su potencia de permanecer, una condición de durabilidad, frente al carácter contingente de todo lo restante. Aliado ello con –segundo factor- la promesa simbólica de las narrativas y discursos a los que su puesta en circulación pública se asociaba en sus mismos orígenes –el cristianismo y la ontoteología- sentenciaba una fuerza de naturaleza esencialmente mnemónica, decidiendo que el arte había de operar fundamentalmente como recurso archivístico y rememorativo, actuando como promesa de duración –de eternidad- y potencia de reposición, de recuperación, de lo ocurrido siempre antes, siempre en el pasado.
Todo lo que en una imagen-materia acontece es registro de algo que perteneció antes –en su verdadera intensidad– a un tiempo anterior, y la potencia de su economía técnica –el hecho de estabilizarse la imagen en su incrustación en materia como resistente al paso del tiempo, de la duración- decide su fuerza simbólica, que es siempre de un orden teológico. Es promesa de potencia contra la muerte, contra el darse como un sustraerse que es lo propio del acontecimiento: es institución de la representación en el ámbito definido por la promesa de eternidad –de no muerte- que se prefigura en el orden de las narrativas originantes como dogma de su fe.
De modo que al querer pensar su secularización, su extracción del seno de esas narrativas originarias –insisto: cristianismo y ontoteología- el recurrir a la afirmación de la muerte –que es precisamente lo que el arte del pasado (que era siempre a la vez un arte como cosa del pasado, ejercicio de rememoración) denegaba, contra lo que prometía potencia- resultaba en efecto, y por pura aplicación de una “ciencia de la lógica”, necesario. Y no digo únicamente –necesario- recurrir a la afirmación de la “muerte del arte” sino más específica –pero genéricamente- a la misma figura de la muerte. Si el arte del pasado operaba fundamentalmente como consagración simbólica de la proclama religiosa de perennidad –como promesa de perduración, de eternidad- el arte que quisiera nacer dentro del proyecto de secularización moderno debía al contrario consagrarse a la afirmación misma de la caducidad, como condición efectiva de despliegue de una visión secularizada del existir del ser en la que pudiera realizarse aquella única promesa mesiánica que se cumple para las formas de la cultura –en tanto que, todavía, y según nos lo advierte con precisión Benjamin, naturaleza. Para, como se rinde en ella, realizar entonces el designio de aquella por él mismo afirmada “política mundial cuyo método llamamos nihilismo”.
Que Hegel no logre pensar de qué modo esto puede realizarse en el espacio de las imágenes –y por lo tanto solo sea capaz de pensarla en el seguimiento por el espíritu, por la idea, del darse del ser del acontecimiento como perpetuo sustraerse, en tanto que autocontemplación, realización en la filosofía- tiene entonces una lógica implacable. Por entonces, en efecto, las imágenes resultaban demasiado lentas –para cuando ellas nos entregaban su contenido de representación, de “verdad”, éste ya estaba, irrevocablemente, hablándonos del pasado –de algo ya acontecido sobre lo que de una u otra forma todavía se nos prometía redención.
Solo un arte capaz de generar representación a la velocidad misma del acontecimiento podría en efecto profanizar la vieja y caducada promesa de salvación constitutiva de la misma razón de ser del arte –del universo entero de las imágenes en su potencia de institución y carga de sentido antropológico, fuerza simbólica. Pero esas imágenes capaces de rendirse a la fuerza de un orden de promesas naciente –en el espacio entonces de una “ciencia” necesariamente melancólica- estaban aún y todavía muy lejos de llegar –las imágenes-tiempo. Entretanto, ninguna otra figura podría realizar su narrativa promisoria que un arte autonegado.
Necesariamente, un arte de la muerte –capaz de poner a la caducidad en su sitio, en el orden de la cultura, de la representación- solo podía realizarse como autoafirmado en su propia desaparición: como arte de la muerte del arte.
Se trata de esto: cualquier unidad de existencia que se resista a darse de una vez única –digamos, que se comprometa tanto con toda la cantidad de información que ella sería o quisiera ser, y no aceptaría dejar de serla en su totalidad (insisto), tanto, digo, que se viera obligada a realizarla secuenciadamente, puesto que ella toda no cabría en un único darse cumplido y concluso- en la forma mermada que ello le permitiría, digamos como cosa inerte o incambiante, necesita aprender a no insistir en ser identidad, un lo mismo, a introducir el estar permanentemente dejando de ser algo, para estar al mismo tiempo a cada momento empezando a ser otra cosa. Solo de este modo lo que quiere ser una mismidad –o digamos una unidad de existencia desplegada en el tiempo- puede acoger el despliegue de la diferencia que constituye su cantidad de información, cuando esta es elevada.
Pongamos que un arte de la muerte del arte es requerido cuando la tensión de la producción cultural exige que ésta dé cuenta no solo de la voluntad de persistencia en ser de unidades de existencia con cantidades de información moderadamente bajas –suficientemente bajas como para ser contenidas en un golpe de ser único- sino cuando definitivamente debe enfrentarse con un aumento de dichas cantidades tal que ya el resolverse en esos golpes de ser unitarios –como mismidades idénticas a sí mismas- resulta insuficiente. Para entonces, los objetos-carga de unidad de existencia se habrían complicado lo suficiente como para necesariamente darse como transcurso en el tiempo, y la forma cultura debe empezar a responder de ello. Termina la promesa de eternidad, comienza la promesa de la Historia –del despliegue en el tiempo de la diferencia, como nueva forma de ser mismidad de aquello cuyo modo de ser contiene un rango y una cantidad de información suficiente para necesitar desplegarse como forma del tiempo.
Ella no tiene otro modo de darse o decirse que el de constantemente enunciarse atravesando los momentos de un rosario de infinitésimas pequeñas muertes.
O, dicho de otra manera. Que la cultura ya no solo debe dar cuenta de lo que como existentes nos cabe esperar (o desear, o presumir prometido) sino también, y a partir de ese momento, lo que como existentes frente a una cesación –segura e incrustada en la sucesión de los cuantos infinitésimos de vida– todavía … nos cabe esperar, desear, nos está ahí prometido …