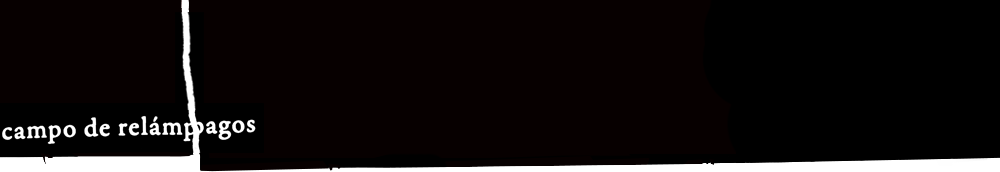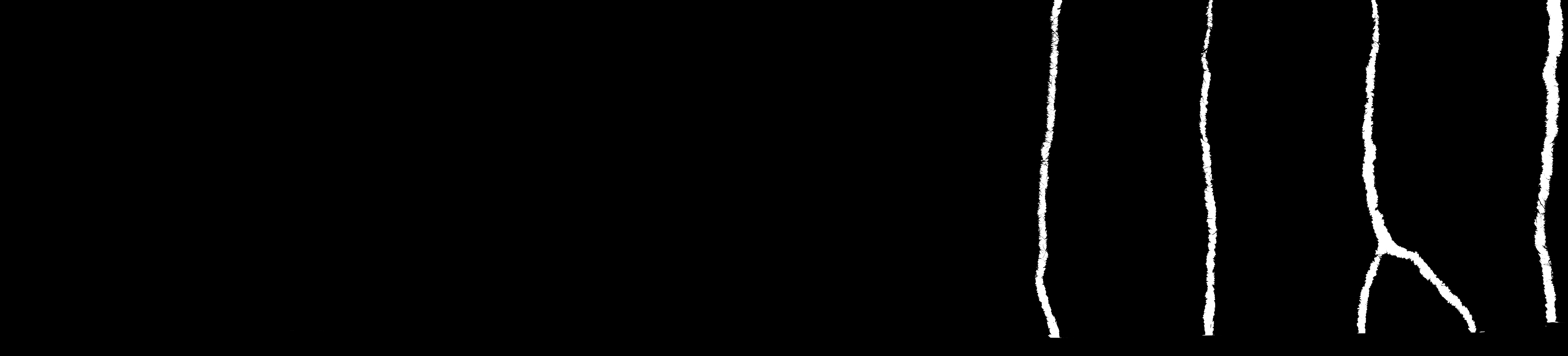Sobre la paulatina elaboración de los pensamientos al conversar*
Heinrich von Kleist
Publicado el 2017-04-02
Para R. v. L.
Cuando quieras saber algo pero no puedas hallarlo meditando, te aconsejo, mi querido e ingenioso amigo, que converses sobre ello con el primer conocido que te salga al paso. No hace falta, ni mucho menos, que se trate de una cabeza capaz de un agudo pensamiento, y tampoco me estoy refiriendo a que tengas que preguntarle acerca del asunto en cuestión, en absoluto. Más bien se trata de que empieces por contárselo. Veo tu expresión de asombro y cómo me contestas que en el pasado te aconsejaron hablar solo de aquellas cosas de las que ya entendieses. Pero entonces probablemente hablabas con la intención de aleccionar a otros, y yo lo que quiero es que hables con la intención de que te instruyan, de manera que ambas reglas de la inteligencia quizá puedan convivir bien. El francés dice l’appétit vient en mangeant[1], y esta frase, que nace de la experiencia, sigue siendo verdadera si se la parodia y se dice que l’idée vient en parlant. A menudo, sentado a la mesa de mi despacho y trabajando con los expedientes, busco en un pleito enrevesado el punto de vista desde donde este pueda plantearse de la mejor manera. Suelo entonces fijar mi mirada en la luz, en el punto más claro, por el esfuerzo en que está empeñado mi ser más profundo en iluminarse[2]. También, cuando me surge un problema algebraico, busco el punto de partida, la ecuación que exprese las relaciones dadas, y a partir de la cual luego se podrá deducir fácilmente la solución mediante el cálculo. Y mira tú por donde: si hablo de ello con mi hermana, que está trabajando sentada a mis espaldas, me entero de lo que nunca hubiese conseguido tras horas de darle vueltas a la cuestión. No es que ella, en el sentido estricto, me lo diga, no, pues ni conoce el código de leyes ni ha estudiado los manuales de Euler o Kästner. Tampoco es que me lleve, mediante una serie de hábiles preguntas, al punto del que se trata, aunque esto sea a menudo el caso. Pero como poseo una cierta imagen que está relacionada remotamente con lo que estoy buscando, si doy el primer paso por ese lado sin pensármelo mucho, mi ánimo, mientras avanza la conversación, y por la necesidad de ponerle un final a ese comienzo, acaba desenredando esa imagen confusa y convirtiéndola en algo perfectamente claro y distinto, de tal manera que el conocimiento queda acabado al mismo tiempo que concluye la cláusula. Introduzco sonidos desarticulados, hago que las palabras que funcionan como conectores se dilaten, incluso añado cosas en lugares donde no hace falta, y en general uso aquellas artimañas que dilatan el discurso, que permiten ganar el tiempo necesario para fabricar mi idea en el taller de la razón. Y aquí no hay nada que me venga mejor que un gesto de mi hermana como si quisiese interrumpirme, pues mi ánimo, que ya está en tensión, por este intento de quitarle la palabra en cuya posesión se encuentra, se excita todavía más, y aumenta el esfuerzo en un punto al igual que un gran general cuando las circunstancias aprietan. En ese sentido entiendo la utilidad que podía tener para Molière su sirvienta, pues cuando él le atribuye a ella un juicio que podía enmendar el suyo, se trata de una modestia que no creo que sintiese en su interior. El rostro que tiene enfrente supone para quien habla una extraña fuente de entusiasmo; y una mirada, que nos comunica que ha entendido un pensamiento expresado a medias, a menudo nos regala la expresión de la otra mitad. Creo que más de un gran orador no sabía, en el momento de abrir la boca, lo que iba a decir. Pero el convencimiento de que podría obtener la necesaria riqueza de ideas a partir de las circunstancias y de la consiguiente emoción que sentía en su ánimo, le confirió el suficiente atrevimiento como para comenzar pensando que la buena suerte le acompañaría. Pienso en las palabras fulminantes con las que Mirabeau despachó al maestro de ceremonias, que regresó a la sala para preguntar a los que ahí seguían reunidos –acababa de cerrarse la última sesión, la real del 23 de junio, en la que el monarca había mandado a los Estados que se disolviesen– si habían escuchado la orden del rey. “Sí”, contestó Mirabeau, “hemos escuchado la orden del rey”, y yo estoy seguro de que al comenzar de esta forma tan normal aún no pensaba en la bayoneta con la que concluiría: “sí, señor mío”, repitió, “la hemos escuchado” como puede verse, aún no sabe bien qué es lo que quiere. “Mas, ¿qué justificación tenéis vos...”, continuó, y entonces súbitamente se le abrió un manantial de ideas desmesuradas, “... para transmitirnos órdenes? Los representantes de la nación somos nosotros.” ¡Esto es lo que precisaba! “Y la nación da órdenes, no las recibe.” Y en seguida se dió impulso hasta alcanzar la cima de la desfachatez. “Y para explicarme ante vos con total claridad”, y solo ahora encuentra la manera de expresar la oposición a la que su ánimo está dispuesto: “dígale a su rey que únicamente abandonaremos nuestros sitios por la fuerza de las bayonetas.” Tras lo cual, satisfecho consigo mismo, tomó asiento.
Pensemos en el maestro de ceremonias: tras su aparición solo cabe imaginárselo sumido en una completa bancarrota anímica, por una ley similar a aquella según la cual en un cuerpo, cuyo estado eléctrico es igual a cero, si entra en la atmósfera de un cuerpo electrizado súbitamente se despierta la electricidad opuesta. De la misma manera que en el electrizado el grado de electricidad que posea se amplificará a su vez como consecuencia de un efecto recíproco, la valentía de nuestro orador se convirtió en la euforia más atrevida al quedar aniquilado su adversario. Así que puede que en último témino fuese un temblor del labio superior, o un jugueteo ambiguo con el puño, lo que provocó en Francia la revolución del orden de las cosas. Leemos que Mirabeau, en cuanto se alejó el maestro de ceremonias, se levantó y propuso 1) constituirse inmediatamente en asamblea nacional, y 2) declararla inmune. Puesto que, cual botella de Leyden, se había descargado y había vuelto a ser neutral, y de pronto, tras haber retornado de la audacia, le concedía un espacio a la cautela y al miedo ante el Châtelet.
Esta es una extraña coincidencia entre las manifestaciones del mundo físico y las del mundo moral, coincidencia que, si se quisiese investigar más, también se demostraría que sigue siendo válida en las circunstancias subsidiarias. Pero dejo mi analogía y vuelvo al asunto. También Lafontaine proporciona un ejemplo notable de una elaboración paulatina del pensamiento a partir de un comienzo que nace de la necesidad. Es en su fábula Les animaux malades de la peste, en la que el zorro se ve obligado a hacer una apología ante el león, pero sin saber de dónde sacará el material para ella. La fábula es conocida. La peste domina el reino de los animales, y el león convoca a los más importantes a una reunión y les comunica que para apaciguar el cielo es necesario ofrecerle una víctima en sacrificio. En el pueblo habría muchos pecadores, y la muerte del mayor de ellos rescataría al resto y lo preservaría del desastre. Por eso se trataría de que honestamente reconocieran en su presencia los pecados que hubiesen cometido. Él mismo estaba dispuesto a reconocer que había acabado, impulsado por el hambre, con más de una oveja, y también con algún perro cuando lo tuvo demasiado cerca; incluso, en algún momento de glotonería, se había comido al pastor. Si no había nadie con unas debilidades mayores, él se mostraba dispuesto a morir. “Señor”, dice el zorro, que quiere apartar de si la tormenta, “sois demasiado generoso. Vuestra nobleza os lleva demasiado lejos. ¿Qué supone devorar una oveja?
¿O un perro, esta bestia sin valor? Y, “quant au berger”, continúa, pues aquí reside el punto principal, “on peut dire...”, y todavía no sabe cómo continuar, “... qu’il mérite tout mal”, exclama a la buena de Dios, y con ello se lía, sigue con “étant...”, una frase mala, pero que le da tiempo, “de ces gens là”, y solo ahora encuentra el pensamiento que le saca del apuro: “qui sur les animaux se font un chimérique empire.[3]” Y en seguida queda demostrado que es el asno, el ansioso de sangre -él, que se come todas las hierbas-, la víctima más adecuada, con lo que todos caen sobre él y lo despedazan.
Hablar así es ciertamente pensar en alto. La serie de las ideas y la de sus denominaciones avanzan juntas, y las acciones del ánimo situadas tras las unas y las otras son congruentes entre sí. El lenguaje ya no es una atadura, cual pastilla de freno contra la rueda de la mente, sino una segunda rueda que gira en torno al mismo eje y en paralelo con ella. Es algo totalmente diferente cuando la mente ya ha concluido el pensamiento antes de hablar. Pues entonces se ve obligada a rezagarse, ocupada en la mera expresión del mismo, y este asunto, lejos de excitarla, no posee otro efecto sino el de desengancharla de su excitación. Por lo tanto, cuando una idea se expresa confusamente, no por ello hay que deducir que fue pensada confusamente; más bien es probable que las que más confusamente se expresan sean las que con mayor claridad se han pensado. A menudo se ve en una de esas reuniones, donde una conversación animada produce una constante inseminación de las mentes con ideas, cómo alguien que, por sentir que no domina el lenguaje, y se mantiene generalmente en un segundo plano, de pronto se inflama con un movimiento brusco, arrebata la palabra y da a luz algo incomprensible. Ciertamente, parece que, tras haber llamado sobre si la atención de todos, den a entender, mediante una serie de gestos de turbación, que ya no saben bien lo que querían decir. Es probable que estas personas hayan pensado de una manera clara algo bien atinado. Pero el repentino cambio de asunto, el paso que dio su mente yendo de pensar a expresar, anuló la excitación mental, que era necesaria para retener el pensamiento como ya lo había sido para gestarlo. En casos así es tanto más preciso que tengamos el lenguaje fácilmente a mano, para que lo que de un golpe hayamos pensado, pero que no podemos hacer que salga de un golpe de nosotros, al menos discurra consecutivamente de la forma más rápida posible. En general, cuando alguien, a igualdad de claridad, hable más velozmente que su contrario gozará de ventaja, porque en cierto modo introduce en el campo de batalla más tropas que él. A menudo se ve la necesidad de que el ánimo esté mínimamente estimulado, incluso si solo se trata de volver a generar ideas que ya hemos tenido, cuando a unas cabezas abiertas e instruidas se les hace un examen y sin haberlas preparado previamente se les ponen delante preguntas como ¿qué es el Estado? o ¿qué es la propiedad? Si estos jóvenes se hubiesen encontrado en un grupo donde ya se llevase un tiempo hablando del Estado o de la propiedad, quizás hubieran dado fácilmente con la definición a base de comparar, aislar y reunir los conceptos. En cambio ahora, a falta por completo de esta preparación del ánimo, se les ve titubear, y únicamente un examinador incapaz de comprender deducirá a partir de esto que no saben. Pues no somos nosotros quienes sabemos, sino que es sobre todo un cierto estado nuestro el que sabe. Solo mentes muy vulgares, gente que ayer aprendió de memoria lo que es el Estado y que mañana ya lo habrá olvidado, tendrán a mano la respuesta. Quizá no haya peor ocasión para presentar el mejor lado de uno mismo que precisamente un examen en público. Sin contar que es desagradable, que lastima la finura de los sentidos y que resulta doloroso estarse mostrando de forma constante cuando uno de estos tratantes de ganado eruditos examina nuestros conocimientos para comprarnos o no según puntuemos cinco o seis. Resulta tan difícil tañer el ánimo de una persona y sacar de ella aquel sonido que le es propio, que incluso el conocedor de seres humanos más experimentado, uno que dominara de forma absolutamente magistral el arte de ayudar a nacer los pensamientos, como Kant los llama, podría cometer aquí errores debido a su falta de familiaridad con este chico en pleno puerperio. Lo que suele proporcionarles en la mayoría de los casos unas buenas calificaciones a estos jóvenes, incluso a los más ignorantes, es la circunstancia de que el ánimo de los examinadores, cuando el examen es público, se encuentra en un estado demasiado apocado e inhibido como para poder emitir un juicio libre. Pues ellos no solo sienten con frecuencia hasta qué punto es inapropiado todo este procedimiento –sería como para avergonzarse si se le pidiese a alguien que nos abriese su monedero, y más aún su alma–: resulta que es su propio entendimiento el que debe pasar peligrosamente revista; y a menudo deberían agradecer a Dios que ellos mismos puedan abandonar la sala sin haberse desnudado, y quizá sintiendo una vergüenza mayor que la del jovencito recién llegado de la universidad al que examinaron.
(continuará...)