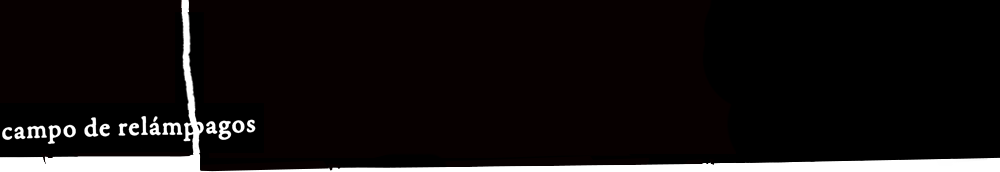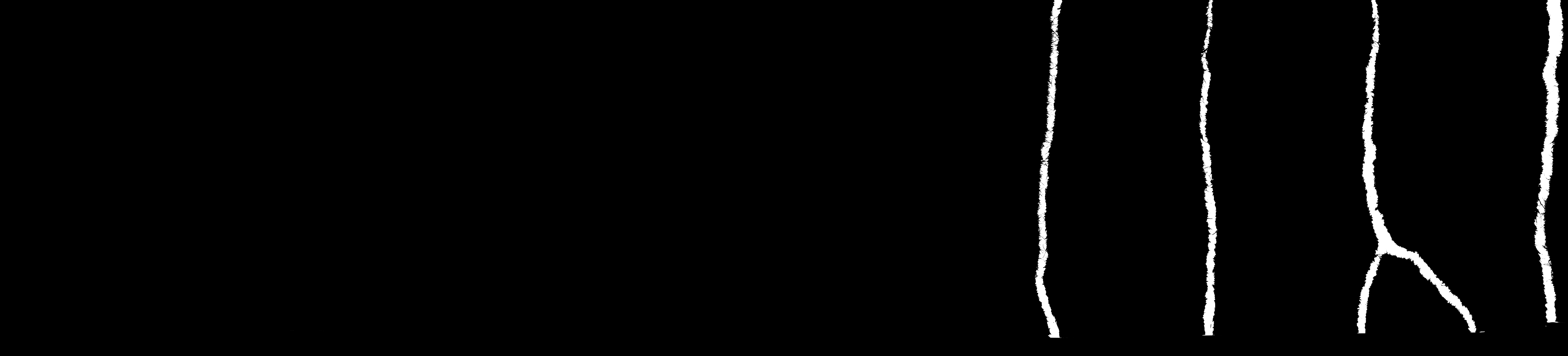Reflexiones sobre la propiedad en torno al proyecto OMEN de Rubén Santiago
Daniel Villegas
Publicado el 2018-09-23
La racionalidad neoliberal, que en las últimas décadas ha ido imponiendo su dominio a todos los ámbitos de la vida, nos persuade de las bondades de la propiedad privada como elemento estructurante de nuestra realidad, más allá incluso de lo estrictamente económico. Nos hemos acostumbrado, como si de un fenómeno natural se tratara, a entender que el territorio, los recursos de toda estirpe o los cuerpos, en tanto que fuerza de trabajo y afectiva, necesariamente tienen que tener un propietario individual ―y aquí me refiero tanto a personas físicas como jurídicas (sociedades mercantiles), en un proceso de privatización totalizante del mundo. Desde los tiempos de la acumulación originaria o primitiva, allá por el siglo XIV y descrita por Karl Marx en el libro primero de El capital como precondición para la aparición del sistema capitalista, las tecnologías de privatización, y sus consecuencias en la configuración subjetiva, no han dejado de extenderse globalmente. Con posterioridad, y vinculada al triunfo de la conciencia burguesa del mundo, la propiedad privada se consagraría como un derecho fundamental, apuntalando el mencionado proceso, tal como se expresó en el artículo 17 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789 y, más tarde, también en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en 1948.
Sin entrar en el debate sobre si, como sucede con una gran parte de las declaraciones formales y abstractas de derechos, la aplicación de estas directrices, de facto, está presidida por un principio constitutivo de desigualdad, podemos observar que el sistema de propiedad privada se asienta en un origen sobre cuya legitimidad existen dudas más que razonables, especialmente en un momento histórico donde todo es susceptible de caer en el territorio de lo privado. Pierre-Joseph Proudhon, en ¿Qué es la propiedad? o una investigación acerca del principio del derecho y del gobierno, publicado en 1840, afirmaba categóricamente en este sentido que “la propiedad es el robo”. Proudhon, sin embargo, distinguirá entre la propiedad como tiranía, que es la que más se extendió y que consiste en la posesión de la tierra (o, por extensión, de cualquier otro medio de producción o vida), y la que preserva la libertad, asociada al producto del trabajo del individuo. Si la propiedad, la de raíz tiránica, es un robo, no se accede a ella sin violencia. Es en la violencia, precisamente, donde Walter Benjamin, en Hacia una crítica de la violencia, de 1921, hacía gravitar tanto la instauración del derecho como el su mantenimiento, lo que, obviamente, incluye el referido a la propiedad. No se puede imaginar la privatización de espacios y recursos sin un ejercicio originario de violencia, violencia que hay que mantener para su conservación. Esta circunstancia siempre levantará sospechas sobre la legitimidad natural del principio de propiedad. Ejemplo de esta cuestión lo constituye la expropiación forzosa de los terrenos comunales medievales, como consecuencia de la acumulación primitiva, y la oleada de represión que sufrieron los campesinos europeos que, de una forma u otra, se resistieron a este proceso.
Silvia Federici analiza, en su libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y acumulación Originaria (2010), cómo un gran número de los procesos de brujería, que de manera invariable acababan en torturas y cruentas ejecuciones y por los que se condenaron especialmente a mujeres, estaban motivados principalmente por su oposición a la privatización de tierras no cultivadas, bosques, montañas y lagos que les proveían autónomamente de sustento y, una vez avanzado el proceso de acumulación en los siglos XVI y XVII, por los ataques contra la propiedad privada originados precisamente por esta desposesión. Hacia el siglo XVI, la nobleza y los campesinos ricos ingleses ya se habían apropiado de una gran parte de las tierras comunales gracias al mecanismo del “cercamiento”. La posibilidad de una cierta autosuficiencia de supervivencia quedaría prácticamente clausurada sin la mediación del sistema de propiedad privada. Federici comenta cómo dicho proceso ha ido repitiéndose en otros momentos históricos y geográficos. Destaca el ejemplo de Nigeria que, entre 1984 y 1986, se vio obligada a aplicar un programa de ajustes económicos, que impusieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que estaba orientado a la destrucción de los últimos vestigios de propiedad y relaciones comunales para implantar un modelo de explotación intensivo.
Paulatinamente, a medida que este fenómeno privatizador ha ido avanzando, se han ido abandonando, no sin resistencia como se ha indicado, formas de propiedad comunal y modos de vida cooperativos, no explícitamente jerárquicos, gracias a las sucesivas oleadas represivas y de formateo ideológico de las poblaciones, imponiéndose la idea de que aquello que no está sujeto a la propiedad privada o está forzosamente mal gestionado o, como consecuencia de esa falta de eficiencia economicista, cae, tarde o temprano, en el abandono. Estos argumentos no son, precisamente, nuevos. Durante la insurrección de la Comuna de París de 1871, momento en el que desde la praxis se cuestionó profundamente la noción de propiedad privada en favor de la colectiva, el gobierno provisional de la Tercera República Francesa, instalado en Versalles y presidido por el infame representante del orden Adolphe Thiers, inició una campaña de propaganda contra los comuneros basada en la idea de que un sistema comunal sólo podía traer el reparto de la miseria. En oposición a estos planteamientos se propondrá la noción de “lujo comunal”, que aparecerá en el Manifiesto de la Federación de Artistas de la Comuna escrito por Eugène Pottier, autor de La Internacional. El “lujo comunal” hará referencia, como sostiene Kristin Ross en su libro Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París (2016), a una forma de que todas y todos compartan lo mejor, a la igualdad en la abundancia.
Otro riesgo apuntado por quienes desconfían de la autogestión de los bienes comunes, en conexión con la mencionada idea de abundancia, es precisamente la sobreexplotación o, en casos más extremos, la destrucción de los mismos, si no se da una intervención directa del Estado o del interés privado individual. Esta es la postura que manifiesta Garrett Hardin en su artículo “Tragedia de los comunes”, de 1968, y que años más tarde, en 1990, rebatió Elinor Ostrom en El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ostrom, desde una perspectiva en lo que concierne a la propiedad privada mucho más templada ideológicamente que la orientación anarco-comunista que marcó a la Comuna, analizó cómo los mecanismos cooperativos comunales de los Recursos de Uso Común (RUC), diversos entre sí en su funcionamiento y su localización geográfico-cultural, eran en muchos casos mucho más eficientes y sostenibles que los de tipo centralizado estatal o privatizados, en virtud de ciertas formas de autorregulación normativa de las comunidades. Posiblemente, como indica Richard Sennett en el segundo volumen de su trilogía sobre el Homo Faber: Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación (2012), la viabilidad de los modos de cooperación comunitaria graviten en torno a su orientación hacia la calidad de vida en la experiencia cotidiana de los individuos, cuyo bienestar depende de maneras sostenibles de relación con el entorno social y natural.
La superstición organizada en torno al culto de la propiedad privada, sancionada siempre por argumentos económicos de pretensión científica, ha llevado en tiempos recientes –una vez que la población está convencida de la pretendida veracidad de esta narrativa o, simplemente, acepta su inevitabilidad– a la aceleración de la maquinaria privatizadora que, en la actualidad, alcanza espacios cuya naturaleza colectiva, hace no tanto tiempo, no se ponía en discusión. Esto afecta no sólo a los servicios públicos sino también a los recursos que, en otros tiempos, ni siquiera se consideraban como tales, dado el carácter marcadamente mercantil del término, como el agua y el aire. Estos elementos que se daban por sentados, en tanto que esenciales para la supervivencia, hoy están en el centro de una “guerra civil planetaria”, tal como la llama Hito Steyerl en su texto Arte Duty Free: el arte en la era de la guerra civil planetaria (2018), y ocasionan numerosos conflictos en diversas comunidades a nivel internacional, cuyo ejemplo más destacado, en el caso del agua, lo encontramos en Cochabamba (Bolivia).
Resulta particularmente interesante el caso del aire que, a pesar de que su proceso privatizador está menos desarrollado, recientemente hemos podido observar cómo era objeto de especulación económica. Más allá de ciertas iniciativas que podrían considerarse anecdóticas, como la de la venta de aire fresco embotellado que la empresa canadiense Vitality Air ha introducido en el mercado chino, dadas las altas tasas de contaminación del país asiático, la gestión de la calidad del aire está siendo objeto de negociación mercantil. Desde 2005, se ha establecido un mecanismo denominado Reducción de las emisiones de la deforestación (REDD), en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que establece un mercado donde las corporaciones pueden obtener una serie de bonos sobre las emisiones de dióxido de carbono. Su funcionamiento permite especular comprando cuotas de contaminación mediante estos bonos que son respaldados, a su vez, por la adquisición-privatización de bosques (en Latinoamérica, África y Asia) en virtud de su poder de absorción de las mencionadas partículas contaminantes. Se trata de un proceso de expropiación de tierras comunales tradicionalmente habitadas y cuidadas por pueblos indígenas como los Lencas de Honduras que, desde hace un tiempo, denuncian y combaten contra esta privatización de sus territorios. El voraz apetito de un “capitalismo del desastre” (adoptado por las corporaciones transnacionales y los gobiernos nacionales), siguiendo la terminología de Naomi Klein en La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (2007), promete sacar partido económico de cualquier situación de emergencia (la climática en el caso que nos ocupa), mostrando un rostro aparentemente amable del solucionador neoliberal de problemas globales. Y esto último siempre y cuando no existan focos de disenso frente a las medidas privatizadoras, en cuyo caso hará su aparición en escena la violencia estatal y corporativa con la intensidad necesaria como para apagarlos.
El conflicto en torno a la propiedad de los bienes comunes es, precisamente y en relación con lo expuesto con anterioridad, el asunto que articula el proyecto realizado por Rubén Santiago que, bajo el título de OMEN (O Monte É Noso), reflexiona sobre las experiencias colectivas de uso de los montes en el contexto gallego y del norte de Portugal. En su trabajo se remite al enfrentamiento entre los comuneros de los montes de Salcedo (Pontevedra) y el ejército español, por la ocupación de unos terrenos para la construcción de una base de entrenamiento de la Brigada de Infantería Aerotransportable (Brilat) conocida como la “aldea afgana” debido a que su función era la de adiestrar a las tropas para su participación, en el marco de la OTAN, en la guerra de Afganistán.
La gestión y aprovechamiento de estas tierras históricamente han estado vinculadas a la colectividad vecinal, sufriendo estos modos de vida un fuerte acoso, a partir del siglo XIX, por parte del Estado y de los intereses privados. Este fenómeno puede rastrearse desde la expropiación gubernamental decimonónica en el marco de las llamadas “revoluciones liberales” ―pretendidamente para poner estos terrenos al servicio del interés general (abstracción que, muy a menudo, esconde intereses concretos, materiales y particulares de las oligarquías dominantes)― hasta la plantación de especies foráneas, como el eucalipto, pinos y mimosas, para su explotación en un modelo agrícola industrial durante el franquismo. Las formas colectivas, sin embargo, no dejaron de estar latentes y se visibilizaron con fuerza a partir de las protestas comunales contra el establecimiento del campo de tiro antes mencionado, a partir de 2008. Finalmente los vecinos ganaron judicialmente esta guerra que, más allá de los terrenos de monte en litigio, enfrentaba dos concepciones distintas sobre la propiedad: una centralizada de carácter privatizador y otra comunal, abierta a la participación de los vecinos en el uso y cuidado del entorno natural. La “aldea afgana” se demolió, trasladándose a otros terrenos por cuyo uso el Ministerio de Defensa paga un canon a la comunidad de montes. Esta victoria del modelo cooperativo local, sin embargo, no se logró sin la debida resistencia a los aparatos, anteriormente citados aquí, de violencia sistémica, que incluyó un espectro que va de las amenazas del Ministerio hasta la represión directa por parte de la policía militar. Hoy en día los comuneros han recuperado sus derechos colectivos sobre los montes e intentan borrar las huellas que han dejado históricamente las sucesivas oleadas expropiadoras, repoblándolos con especies frondosas e iniciando, recientemente, proyectos que conserven y promocionen el patrimonio rupestre del lugar.
Este caso sirve a Rubén Santiago para elaborar una narración que contradice la inevitabilidad del proceso de expropiación centralizada o privatizadora. A pesar de que en lo relativo a este episodio las fuerzas enfrentadas fueran la de la gestión comunal y la del Estado, no podemos obviar los poderosos intereses privados que también estaban en juego, si tenemos en cuenta la enorme dimensión del negocio privado vinculado a la guerra contemporánea, estimulada por el complejo militar-industrial. El proyecto OMEN señala un momento de la historia que, aun estando en el linde, debe ser contado. Especialmente en un contexto, como el actual, donde la guerra cultural (ideológica) parece perdida y quedan pocos resquicios para el desarrollo de modos de vida alternativos a los propuestos por la lógica neoliberal que nos gobierna. Rubén Santiago nos cuenta esa historia para ser aprovechada en la praxis vital, ya que surge de ella misma, y como él sugiere en relación con el título del proyecto, OMEN, remite, además de a las referidas siglas, a la palabra inglesa presagio. Una visión de lo que puede estar por venir, más allá de las narraciones con pretensiones hegemónicas que se afanan en el descrédito de posturas vitales no alineadas. Quizás contar historias otras, unidas en constelaciones, tal como proponía Benjamin en el texto Sobre el concepto de historia de 1940, pueda dibujar un paisaje que nos permita imaginar, de forma radical, otras maneras de vivir y relacionarse con el mundo. Esa labor de narración, con implicaciones analíticas más generales, está presente en el trabajo, y en la experiencia, de Rubén Santiago. Consciente de los propios límites de lo artístico, cuya acción se circunscribe al espacio de lo simbólico, no pretende ni aleccionar a un público ―que a menudo ha sido tratado como ignorante y pasivo por parte de ciertas prácticas del arte político y/o social― ni intervenir en la construcción de lo vital ―como se ha ambicionado, en no pocas ocasiones en modo de simulacro, para mayor gloria de un exhausto sistema arte― desde alternativas artísticas revitalizadoras en sus variantes relacionales o colaborativas. Por el contrario, utiliza, no sin cierta distancia, la gramática ornamental propia de las artes decorativas que han envuelto, tradicionalmente, las formas de expresión de las clases propietarias.
En la opción que adopta Rubén Santiago, sin embargo, podemos reconocer la importancia de las narraciones no hegemónicas para estimular, que no para iluminar o provocar transformaciones fruto de la reacción directa a la exposición a las mismas, una imaginación productiva para la vida. Los relatos son en definitiva, en tanto que somos seres simbólicos, fundamentales para definir los parámetros de posibilidad en los que discurre nuestra experiencia vital ya que, como insistía Eduardo Galeano en las presentaciones de su libro Los hijos de los días (2011), a pesar de que “los científicos dicen que estamos hechos de átomos (…) a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”. Pero podría añadirse, de acuerdo con lo comentado por Ross en relación con la Comuna, que “son las acciones las que producen los sueños y las ideas, y no a la inversa”. Esto podría, asimismo, aplicarse a los proyectos artísticos que abordan estas historias y que, como sucede en el caso de OMEN, contribuyen, desde un lugar cooperativo, a trazar esas constelaciones de acciones, devenidas en relatos, que nos permiten, a modo de presagios, la apertura hacia otras posibilidades de mundo.