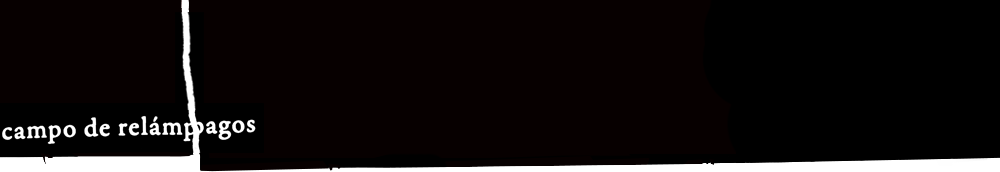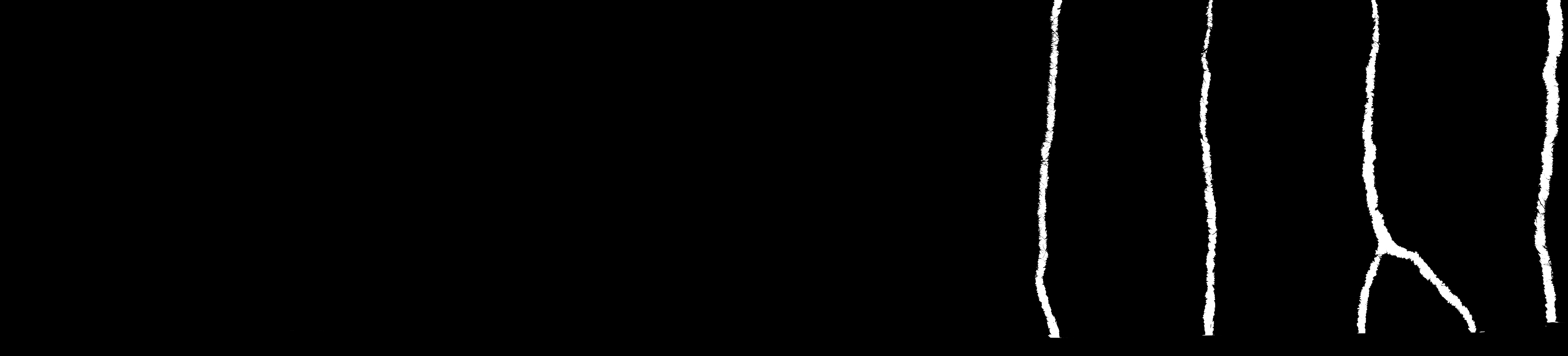Más allá de la imagen: ensayo sobre el libro "Invisualidad de la pintura"
António Vieira
Publicado el 2018-01-28
Le réel est toujours ce qu’on n’attendait pas et qui, sitôt paru, est depuis toujours là.
Henri Maldiney
He aquí un libro absolutamente singular, no solo en cuanto a su proyecto sino también en cuanto a su objetivo y a la metodología utilizada. Su autor nos propone, ya desde el título, una historia de la pintura en Occidente a lo largo de siete siglos, desde Giotto hasta Bruce Nauman; pero esta propuesta, formulada en el subtítulo, va precedida del título “Invisualidad de la pintura”, lo que, en un primer momento, desencadena la perplejidad del lector, ya que un título normalmente delimita y propone un espacio discursivo, anunciando sus límites, la esencia de sus contenidos. Además de inscribir la historia de la pintura en la historia general de las ideas en Occidente, el texto pretende aclarar la aparente inconmensurabilidad de ambas propuestas: la historia de un arte visual y su invisualidad. Ese es, a mi juicio, el camino que nos permite comprender esta investigación, la cual indaga en los límites de la visión y en los espacios misteriosos y subjetivos que la sensación visual abre a la percepción, y que esta, a su vez, abre al entendimiento de la obra de arte.
¡Libro colosal! Fortaleza casi inexpugnable que se resiste obstinadamente a ser tomada. Cuando descubrimos la llave para entrar en una de las torres, enseguida nos damos cuenta de que las demás guardan otros secretos. Arquitectura maciza y compleja; meandros enigmáticos plenos de alusiones y códigos. Vidal reúne a autores de múltiples disciplinas, evoca perspectivas y aspectos de innumerables dominios, y con todos ellos va construyendo, paso a paso y peldaño a peldaño, el dispositivo epistémico que le permite evaluar la verdad latente en el mundo y la invisualidad latente en la pintura, entidades que compara y trata de descifrar en paralelo.
Una de las palabras clave de este libro —composibilidad— designa una especie de convergencia de efectos, un paralelismo evolutivo entre realidades diferentes que, sin embargo, confluyen. Esta palabra surge de la reunión de dominios aparentemente separados que, sin embargo, al final convergen —o es el autor quien los hace converger— en ella, como el autor nos muestra en el sorprendente diagrama [P.3.] (p. 59) de las cuatro modalidades de verdad: ahí encontramos al mismo nivel, pero organizadas en vectores dinámicos, la política, el amor, la ciencia y el arte, entidades “composibles”, dispuestas a lo largo de cuatro ejes evolutivos en el extremo de los cuales alcanzan su verdad, como en consonancia. Estaremos de acuerdo en que, y esta es una potente metáfora, tanto en una revolución política como en una pasión amorosa, en el momento del descubrimiento de una verdad científica o en el culmen de la creación artística, salta una chispa que incendia súbitamente a los protagonistas y se propaga más allá de su ser.
La pintura, como el mundo en cierto modo, se desarrolla a través de contornos, colores, volúmenes, perspectiva, luminosidad y sombra; se afirma a través de imágenes, se propone a la visualidad, cuyo valor ontológico definió Valéry con esta imperiosa sentencia: “Voir suffit et savoir que l’on voit!” (Basta con ver y saber que uno ve). Pero, al mismo tiempo que garantiza el ser-allí, el acto inmediato de ver —de ver algo y, en este contexto, de ver una obra— suscita un sinfín de fantasmas ajenos a la visión en sentido propio y estricto. Al igual que la verdad del mundo, la verdad de la obra artística es, en términos del autor, inaprehensible, innominable, indecidible. A partir de ella, más allá de ella, envolviéndola, desdoblando el espacio entre nuestra percepción inicial, nuestra reflexión, la fantasía que la acompaña y el deseo que suscita, pueden desplegarse capas efímeras de representaciones sin límite que abren espacios subjetivos imprevisibles, en el entrecruzamiento entre el sujeto que mira y el objeto artístico contemplado. En palabras de Henri Maldiney, “lo Real es eso que no esperamos”.
El filósofo austriaco Alexius Meinong, al abordar la cuestión de la naturaleza de los objetos, nos muestra cómo estos exceden sus contornos y matices aprehensibles. Además de las formas en apariencia sólidas y obvias, pertenecen también al mundo los extraños objetos de nuestra imaginación, los significados subrepticios, las fantasías más tenues, los sueños, los mitos, las quimeras, las intuiciones, las creencias, los delirios e incluso las percepciones todavía no vividas, que se alinean como una posibilidad en los tiempos del porvenir. Y al igual que la verdad de cada objeto es inabordable, como si la naturaleza nos escatimase su núcleo último, la verdad de una obra de arte también se esconde, de modo que la función del crítico consiste en hacerla explícita sin ser capaz de agotarla nunca. Así se abre el espacio “de la invisualidad de la verdad y de la invisualidad de la pintura”, como escribe Vidal en el preámbulo de su obra.
El texto de este libro discurre como un torrente ante la mirada del lector. La investigación emprendida comprende y compara todos los dominios del conocimiento: arte, filosofía, ciencia e incluso religión. El discurso es multidimensional y avanza en direcciones imprevisibles. La deriva continental de los saberes humanos se entrelaza; los argumentos se suceden en todas las profundidades accesibles al análisis. Por un momento se me ocurrió pensar que esta forma de escritura podía llegar a definirse como rizomática, en alusión a Gilles Deleuze; pero es mucho más compleja y enmarañada que un rizoma e, incidiendo en la metáfora botánica, me he encontrado, como lector, ante un micelio proliferante. El libro se puede leer de diversas maneras (también el método de lectura es complejo): a pesar de la unidad global del discurso es posible abordar cada capítulo y cada subcapítulo por separado y extraer de ellos ideas e incitaciones a la reflexión crítica.
Encontramos en este discurso una verdadera densidad transdisciplinar, una red en varias mallas. Se tienden sucesivos puentes entre los espacios del saber. Se abre un pliegue de sombra y enseguida se adivinan otros en un discurrir que crece como un fractal, aclarándose aquí y oscureciéndose allí, siempre en proliferación. Se emprende un diálogo entre el arte y las motivaciones y consecuencias que ha tenido en la historia de las ideas de Occidente, desde Platón (e incluso los pre-platónicos) hasta el presente. Sorprende cómo el autor intenta mitigar el dualismo del pensamiento platónico y la tiranía utopista de Platón que, para instaurar su República, censura a los propios dioses e indica cuáles tienen cabida en su espacio.
Son innumerables las voces llamadas por el autor a participar de este diálogo entre pintura y pensamiento, aunque procura mantenerse siempre atento a sus filósofos tutelares. Así, por ejemplo, intenta poner en consonancia las voces disonantes de Alain Badiou y de Heidegger, venidas de mundos y proyectos tan diferentes, y de esa nueva convergencia extrae criterios y argumentos eficaces para su discurso. Para Badiou, el acontecimiento irrumpe desde una “zona blanca del Ser”, y otro tanto se puede decir que ocurre en el caso de las obras de arte, “zonas blancas” a partir de las cuales, ante la mirada, surge lo indiscernible; y este indiscernible pertenece al dominio de la invisualidad, que germina en la obra de arte, que pertenece a la obra de arte y la prolonga en el tiempo del devenir y en la conciencia crítica de quienes la contemplen en el futuro. Indagar en el fenómeno del arte —de las artes destinadas a la mirada—, en aquello que hay más allá de las imágenes pero que no surgiría sin ellas: ese es, en mi opinión, el proyecto central y el eje conceptual de este libro.
No sería descabellado pensar que el papel desempeñado por la palabra en la búsqueda de la verdad —toda vez que, con la palabra, surge la curiosidad que cuestiona, pero por ella se instaura también la imposibilidad de una respuesta acabada— es paralelo y de algún modo semejante al papel que desempeña en la invisualidad de la pintura. En cualquiera de los dos casos el lenguaje formula un imperativo cuestionador con valor de mandato; pero, el hecho mismo de que el vehículo de la curiosidad sea la palabra, genera una incapacidad de respuesta, siempre postergada y siempre incompleta. Otro tanto sucede con las interpretaciones, críticas, fantasías y emociones suscitadas, que se desprenden de la obra pictórica —sobre todo cuando esta ejerce su poder más allá de la generación de artistas en la que surgió— y, sin embargo, le pertenecen.
Hay en el lenguaje una omnipotencia que engloba la totalidad del Ser y, al mismo tiempo, una incompetencia que lo separa de la conclusión de su proyecto, como a Sísifo de la conclusión de su obra. Porque la palabra separa al sujeto hablante de los objetos sobre los cuales ella le prometía un dominio absoluto: en el Crátilo de Platón es precisamente la palabra de Sócrates la que nos propone el desciframiento de este enigma (que también se plantea en Invisualidad de la pintura a propósito de Vito Acconci). Los objetos, los colores, las formas, las sustancias; la luz, la sombra, el agua, el fuego, la noche, son más (y lo son de un modo diferente) que las palabras que las designan. Entre ellas y sus objetos se interpone una capa finísima, invisible, una capa de caos que impide el acceso a las esencias e inhibe la plena apropiación. Y si la verdad de las cosas escapa a la indagación de la palabra y por la palabra, no es menos cierto que la verdad de la obra de arte se desvanece cuando la palabra la ronda. Y quien se obstine en hacerlo correrá el mismo riesgo que Orfeo; o que el rey Ixión, quien confundió a Hera con Néfele y amó a la nube pensando que amaba a la diosa, llegando así a procrear monstruos.
El ojo: órgano extraño, fantástico, inventado más de cuarenta veces en la naturaleza, por separado y de acuerdo con distintos modelos, a lo largo de la evolución de los seres vivos, destinado simplemente a ver, a captar de manera diferente los mismos objetos del mismo mundo: el ojo de la planaria, del trilobites; el ojo del hombre, similar en su estructura básica al de los demás vertebrados; el ojo de la araña, el del pulpo, el de la libélula, el del caracol. Así, el ojo confía a la percepción del sujeto que mira, del dueño de la mirada, los contornos y los contrastes que a cada momento atraviesan su espacio de visión y le muestran una apariencia, una única apariencia desde uno solo de entre los innumerables ángulos con los que los objetos se le ofrecen. A partir de reflejos de apariencias del mundo la mirada nos devuelve, a cada instante, una percepción filtrada, una imagen ilusoria de la verdad de lo real. Y pese a ello, ¡qué encanto, qué profusión de sensaciones reunidas en el desfile del mundo en mutación caleidoscópica a nuestro alrededor! ¡Y cómo la unidad y la centralización de ese percibir (de las cosas de la Cosa) le confieren unidad y centralidad a aquel que percibe! Se sitúa en el centro de un mundo visible, se somete al espectáculo de los objetos que llenan todos los cuadrantes de la Cosa mostrada.
Por lo demás, la obra pintada, dibujada, grabada, opera un extraño movimiento de inversión, de apropiación del objeto contemplado: estamos rodeados del pulular de las cosas infinitas y en mutación incesante e imparable; estamos condenados a ese vértigo que no parece haber tenido comienzo ni llegará a tener fin. Sin embargo, bajo la magia del arte, un fragmento revelador del mundo se aísla y se coagula (en el grabado, en la tela) y nosotros pasamos a rodearlo con nuestra mirada inquisitoria, como si estuviese a nuestra merced. Milagro de la obra de arte: ante ella, y por mediación de ella, pasamos de ser Copérnico a convertirnos en Ptolomeo. Y ya se prepara la invisualidad, ya la visión moviliza en nuestro interior capas de pensamiento que anuncian la crítica, expresan una insatisfacción y encierran una virtud, la virtud crítica de la que hablaba Foucault.
El Ser entero parece transparentarse cuando miramos un cuadro de Chardin, como si el a priori del mundo estuviese a punto de retirar su velo encubridor y de mostrarse en un esplendor ofuscante. Ante esa revelación inminente, expectativa y espanto. Decía André Comte-Sponville acerca de Chardin: “¿por qué admiramos la copia, ya que lo es, cuando nadie admira el original?” (Pascal se había anticipado y había escrito: “¡Qué vanidad la de la pintura que suscita admiración por el parecido con las cosas que no se admiran en el original!”). ¿Por qué admiramos entonces la copia? Yo respondo: porque estamos distraídos del valor ontológico del original, y las naturalezas muertas de Chardin, demasiado vivas, nos devuelven el prodigio revelador de aquellas presencias, de otro modo triviales (una copa de estaño, un cubo de bronce, un mortero, un puñado de manzanas...). Y al traerlas de vuelta, reavivan nuestra sorpresa, les imprimen extrañamiento y asumen un poder metafísico. Como si el iceberg de la verdad del mundo, siempre sumergido en alguna parte, estuviese a punto de aflorar a la superficie del océano por uno de sus vértices, ante nuestra ávida expectativa y nuestra atónita mirada.
En el cuadro La Anunciación, de Francesco del Cossa, expuesto en una iglesia de Bolonia, se puede ver, deslizándose sobre las piedras entre el ángel y la madona, un gran caracol que, con los ojos erguidos en los extremos de sus antenas, contempla la escena representada, espectador silencioso de la misma. Su mirada-otra, su mirada sin palabras, inescrutable, venida de la naturaleza más arcaica, se cierne sobre el acontecimiento solemne y soberano que discurre a su lado y que, para el mundo cristiano, dividirá el tiempo e inaugurará una nueva era. La propia mirada de Francesco del Cossa distaba mucho de ser una mirada común: había sido el autor principal de los frescos del palacio de Schifanoia en Ferrara, tan misteriosos como seductores, donde, en tres bandas superpuestas, se confrontan los trabajos y los días de los humanos con la vida de los dioses antiguos y con el destino señalado por los astros. Aby Warburg estudió, analizó y esbozó una interpretación —hoy clásica— del sentido de estos frescos. Sin embargo, tras caer en desgracia junto al duque Borso d’Este, Francesco abandonó Ferrara y partió hacia Bolonia.
En La Anunciación, la mirada del caracol es la mirada-otra, anterior y exterior al lenguaje, una mirada absoluta sumida en el abismo de la naturaleza, que ve de otro modo y confiere sentido cósmico a lo que ocurre en el cuadro. De este y de su contenido hermético se ocupa Vidal en el capítulo “La nueva ocularidad o el triunfo de la mirada”, que culmina en el subcapítulo “La puerta, la única puerta”, donde también escribe esta sentencia premonitoria: “Del Cossa (...) nos muestra una puerta a nuestra mirada” (p. 729). Esa puerta se abre a todas las fantasías, a todos los fantasmas de quien visita la obra de arte; provoca, desencadena las invisualidades sin número que la representación visual contiene en potencia.
Entremos ahora en la Cappella degli Scrovegni, en Padua, para contemplar los frescos con los que Giotto recubrió íntegramente sus paredes interiores. Incontables figuras se disputan nuestra atención; el azul que las envuelve, como escribió Proust en algún lugar de Albertine desaparecida, adquiere tonos más profundos a medida que nuestra mirada se eleva y asciende hacia la cúpula de la nave, cielo ficticio plagado de estrellas doradas. Allí nos embarga una viva emoción. Dudamos. ¿Qué panel escoger? Todos parecen demandar nuestra atención. Podemos optar por fijar la mirada en un grupo de figuras y observarlas en profundidad sin llegar con ello a agotar sus posibilidades o, por el contrario, intentar abarcar en un todo esa multiplicidad de imágenes que cuentan la leyenda dorada del cristianismo.
Hagamos lo que hagamos, jamás lograremos reunir en nosotros la fuerza triunfante, mística y poética de aquel universo cerrado, cautivador, secreto y majestuoso. Ya se agotan los minutos concedidos a la contemplación. Nuestro veredicto sobre la capilla queda en suspenso, la percepción de los frescos de Giotto la confiamos ahora a la memoria, al estudio futuro de reproducciones, a la lectura de interpretaciones y, sobre todo, a la fantasía, animada por la insatisfacción del deseo. Esa es la invisualidad que nos acompañará. Salimos de la capilla, volvemos a la gran luz para adentrarnos en el mundo en que soñaremos aquellos frescos, la reminiscencia que de ellos guardamos nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida, en la que nos rondarán fragmentos de aquel micromundo y seguiremos buscando aquello que no pudimos llegar a ver.
Nos dice Carlos Vidal “que lo visible se puede desdoblar en invisible (...). La visión comprueba y reconoce, distingue y avala, pero lo visible trasciende el ámbito de la visión”. Pues bien, el gran lienzo entrelazado de los fenómenos ya es inabarcable para nuestra percepción. Pero lo visible trae consigo matices de pensamiento, reflexiones, dudas y encantos que dotan de mayor amplitud a la exploración de la obra pintada.
A nada de eso es ajena la palabra, una palabra silenciosa que discurre por los meandros de la consciencia; no oímos su rumor ni percibimos su movimiento, pero proviene de ese espacio de insatisfacción y anima los pensamientos de la invisualidad.
Situémonos ahora ante un fresco de Giotto o de Paolo Uccello, un lienzo de Simone Martini, Tiziano o Cézanne; para evocar mi propio “museo imaginario”. Somos tocados por el enigma, nos embarga el asombro: y ante el cuadro que nos atrae y nos intriga, la misma relación de enamoramiento y cortejo que ante la mujer deseada que, por indiferencia o coquetería, agrava su encanto al exhibir, inmóvil, su pasividad.
Malebranche escribió que el espíritu sale por los ojos para ir a pasear en las cosas, ya que no deja de ajustar a ellas su videncia.
Las meninas de Velázquez —obra que Vidal evoca en el capítulo décimo, donde problematiza la posibilidad y los límites de interpretación de la obra de arte— muestra cómo, a propósito de un cuadro, que es decisivo por su invención y su innovación, la hermenéutica de los críticos produce desdoblamientos, sucesivas mise en abyme (finalmente contenidas en el propio lienzo). Como si los historiadores, los críticos o los espectadores anónimos de un cuadro que irradia su poder hacia el futuro, al multiplicar interpretaciones, explicaciones, hipótesis, fuesen destacando de él capas sucesivas que, como fantasmas, lo envuelven y lo van desvelando cual hojas dispersas. En su conjunto, siempre en abierto, velan por la gloria inagotable de la obra. Esas capas interpretativas, puramente ficticias, formadas según el estar-en-el-mundo de cada sujeto que contempla estas Meninas, tienen la estructura foliácea de los mitos revelada por Claude Lévi-Strauss.
Antes de convertirse en crítico, hermeneuta e historiador del arte de Occidente —algo que sucede en la segunda mitad de este libro— Carlos Vidal busca las raíces culturales que ligan la pintura al pensamiento. Asistimos a un desfile de pensadores clásicos, desde el Descartes de la Dióptrica a Diderot. Vidal se retrotrae a la antigua Grecia, avanza hasta la modernidad; regresa a los neoclásicos, vuelve al tiempo presente. Y no solo cita a pensadores y artistas, sino también a escritores, músicos, científicos, lógicos, matemáticos, políticos y —¡oh, sorpresa!— santos del cristianismo. En compañía de todos ellos recorre la historia de las ideas en el mundo occidental, a propósito de los conceptos de verdad, finitud e infinito, de sistematización del saber.
La verdad está en el centro de su investigación. Hubo un momento en que los humanos, con los ingredientes robados por Prometeo (los números, las palabras, el fuego) se dispusieron a descifrar la verdad. Desde que, en la evolución humana, el lenguaje entró en escena (evidentemente por selección natural), las sociedades humanas, a las que la flexión verbal enseguida situó asimétricamente en el tiempo, entre el vacío inquietante de un pasado y la amenaza desafiante de un futuro, fueron compelidas al mito y a la religión, esto es, a la cultura espiritual. Precio anticipado a pagar por llenar un vacío insoportable. Y surgió, como correlato suyo, un fenómeno de representación, de apropiación de entidades y fuerzas exteriores, algo en lo que hoy reconocemos la irrupción del arte. Surgió con los frescos de la cueva de Chauvet y de la caverna cantábrica de El Castillo; con las esculturas de Dolni Vestonice y la venus de Hohle Fels o las figuras negras de Altxerri; y, tras una reciente reevaluación, también con las representaciones rupestres encontradas en la isla de Celebes, en Insulindia. ¡Todas ellas datadas en torno a 40.000 años antes del presente!
Así se forma la matriz común al mito y a las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. Y el fenómeno se prolonga hasta las sociedades agrarias, ya casi en el umbral de la Historia, es decir, de la entrada en escena de la escritura. Por eso Picasso dice lo siguiente acerca de los autores de los ídolos de finales del neolítico:
“ha habido un hombrecillo de las Cícladas [...] Él creyó que había hecho un ídolo, pero lo que hizo fue una escultura; y desde entonces, de vez en cuando, pero sin faltar, reaparece. Creo que siempre ha sido el mismo, desde las cavernas. Así, por un lado están todas las imágenes que fabrican las personas. ¡Enorme! ¡Más que enorme! ¡De plena enormidad! Por otro lado está el hombrecito. Absolutamente solo. Fue Rembrandt, fue Velázquez, fue Goya. Helo aquí de vuelta una vez más. Soy yo, tal vez... ¿cómo saberlo? (en André Malraux, La cabeza de obsidiana).
Tal vez las primeras herramientas de lascas de piedra anteriores al hombre moderno e incluso al género humano, ubicadas a una distancia inconcebible de más de tres millones de años del presente, con su talla sobria, elegante, que encierra en una piedra una idea, ya sean obras de arte a nuestros ojos de hoy. Vidal refiere la opinión de Aloïs Riegl, historiador del arte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: “nos mostró —escribe— la similitud entre el artefacto y el objeto artístico, considerando que el primero también posee una volición artística a través de sus formas, con inclinación artística, que poseen voluntad de arte” (p. 304) Desde esta perspectiva, las raíces del arte se hunden en tiempos inmemoriales, prehumanos y no humanos, enraizando profundamente al hombre en su pasado, no solo a través de esa “vocación” de extraer arte mediante esos primeros artefactos de lascas de piedra, sino también de obtenerlo a través de su propio tallado.
También la ciencia es convidada a esta historia de la pintura, revisitada en paralelo a la historia de la verdad. Ciertamente, el papel de las ciencias es el de aproximarse progresivamente a la verdad, de manera asintótica, sin llegar a alcanzarla nunca. Proceden por etapas, mediante la invención de modelos cada vez más ajustados a las relaciones causales sometidas a examen. Pero no nos engañemos: la ciencia no busca la clave de la revelación/descubrimiento de la verdad, sino solo del poder. Hay un famoso fragmento de Nietzsche en el que dice de la ciencia, en esencia, que su fundamento consiste en aplicar una retícula de lectura al caos y extraer de esa operación no saber, sino poder. Ciertamente el arte, a pesar de sus tutelas áulicas y sus dependencias mercantiles (que configuran “el espectáculo concentrado” según Guy Debord, también revisitado en este libro), es más audaz en ese desvelamiento de lo oculto que la ciencia. La creencia religiosa, en cambio, posterga sucesivamente ese desvelamiento (a los tiempos futuros de la parusía) y se alimenta provechosamente de esa posposición.
Hoy sabemos —ha sido necesario el transcurso acumulado de la Historia para llegar a comprenderlo plenamente— que la pintura no pretende imitar al mundo, ni siquiera copiarlo. Su propósito es reinventarlo. Algo que, como decía Pascal en la reflexión arriba mencionada, vendría a sumarse precisamente a las muchas razones de su “vanidad”. La pintura, arte desencarnado que se desarrolla sobre un plano, se ocupa en definitiva de la “carne del mundo”, expresión de la que tanto gustaba Merleau-Ponty. Trata de esa parcela ponderable del Ser, de esa cosa palpable que tiene volumen, luz, olor, sonido y hace aflorar los sentidos/o serán sentimientos. Gratamente inesperado me resultó el capítulo sobre el poder oracular de la ceguera. Como las sibilas en la oscuridad de su antro, también los oráculos ciegos son visitados por la voz de Apolo, que les anuncia los recorridos fastos y nefastos del porvenir. He aquí otra gran dimensión de la invisualidad, habitada por la palabra profética. La gran obra de arte surgiría, así pues, en la noche absoluta de la mano del dios de la claridad.
Para ilustrar el itinerario de su discurso, itinerario arduo y tridimensional, Carlos Vidal conformó su propio “museo imaginario”, en el que se incluyen aquellas obras de arte que le sirven de referencia, desde el final de la Edad Media hasta el presente. Las elige, las estudia y se las muestra al lector mediante reproducciones en blanco y negro, intercaladas de cuando en cuando entre las páginas de texto. Enseguida nos anuncia a sus autores paradigmáticos: Caravaggio, Rembrandt, Velázquez —a los que se vendría a sumar Giotto, mencionado en el título—, y más adelante, Vito Acconci y Bruce Nauman. Entre los tres primeros y los dos últimos, hay que decirlo, se interpone un hiato de tres siglos, que tal vez el autor nos quiera explicar. Pero los tres pintores de los siglos clásicos parecen configurar para él un “proceso histórico” interno al espacio de la pintura, como si la innovación que supuso el uso de las sombras y la profundidad en Caravaggio hubiese influido en lo que él llama la “tactilidad” de Rembrandt, y también en la nueva volumetría de los cuadros de Velázquez. Finalmente, en el capítulo duodécimo, titulado “Modelos”, Vidal se ocupa de la obra de estos artistas.
La pintura, como exasperada por siglos de repetición de sus géneros canónicos, de reclusión en el interior de los espacios exiguos reservados a las obras, abandona de repente el lienzo y los demás sustratos que le habían servido de base y le conferían estabilidad, solemnidad, perennidad. Pasa a reivindicar nuevos soportes y espacios, se expande hacia nuevas dimensiones, siguiendo el ejemplo del espacio euclidiano a partir de Riemann. Entran en escena materiales diversos, nuevas técnicas, recortes, collage, escarificaciones; surgen el vídeo y el cine. Pero me pregunto: ¿qué relación mantienen estos últimos con la pintura? Ambos provienen del mismo campo semántico, a través de un progenitor venerable, la fotografía. Pero la fotografía no es una interpretación humana del mundo, es el resultado de una technê a partir de la cual este revela su apariencia. Y he aquí que surge algo que nos causa estupor; ya que la fotografía no pretende mimetizar la naturaleza, pretende captarla inmóvil, absolutamente coagulada, transgrediendo de este modo el fluir incesante de las cosas. Esa transgresión la aleja de la índole de la naturaleza, a la que para una mirada incauta puede parecer que duplica, como a papel químico.
Fausto, en mi novela “Doctor Fausto” (Lisboa, 1991), comparaba la fotografía con la flecha inmóvil de Zenón cortando en su trayectoria el fluido torrencial de Heráclito. Nada más escandaloso, nada más contra natura. En este punto la fotografía se eleva por encima de la insinuación de copia, de pastiche desnaturalizado, y asume una dimensión metafísica. Retrata lugares y épocas, fisonomías y emociones; da testimonio de lo que era secreto; desconcierta la memoria de las personas; interpela a la Historia. En este mismo libro, entre fotografías de cuadros ejemplares (que así se vuelven reflejos de reflejos), surgen las fotos terribles de los fusilados de 1871, en toda su crudeza dramática. Los communards, ahora ejemplarmente mostrados mediante la fotografía, habían sido denunciados por ella y la fotografía había sido su perdición: habían posado sobre las barricadas, siendo reconocidos uno a uno por los esbirros de Thiers. Y como la parodia siempre acompaña a la tragedia, más adelante, en el libro, aparece la foto Imponderabilia, contrastante, paradójica, que muestra a los visitantes de un museo de alguna ciudad europea deslizándose entre dos jóvenes desnudos, apostados, inmóviles como cariátides, a uno y otro lado de una puerta estrecha; y en algún lugar surge la foto de uno de los ojos de la Gioconda, en cuyo interior el poeta Zbigniew Herbert creyó ver unas babosas dormidas.
Finalmente, la correlación de la fotografía con la materia fotografiada no es más íntima que la afinidad de las palabras con los objetos a los que nombran, y que Sócrates había propuesto a Crátilo como enigma. Antes trae al espectador desprevenido la ilusión de identidad. Pero detrás de esa coincidencia ilusoria se esconde algo muy inquietante: porque las fotografías iluminan más a aquel que las mira que a la materia en la que inciden. La cámara lúcida, de Roland Barthes, nos lo confirma: “Me embargaba, con respecto a la Fotografía, un deseo ‘ontológico’: quería, costase lo que costase, saber lo que aquella era ‘en sí’, qué rasgo esencial la distinguía de la comunidad de las imágenes” (p. 30). Y un poco más adelante, Barthes hace la siguiente observación: “Sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera empleada, una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos” (p. 34). Y si es la figura humana la que se capta —y, llevado al extremo, la propia figura del autor, convertido en actor, como en el caso de Acconci, en esa especie de fotografía en movimiento que es el vídeo—, solo podemos ver en ella una apariencia fugitiva/esquiva, unos instantes sin densidad, los movimientos de un fantasma; mientras que a Rembrandt podemos verlo una y otra vez, con detenimiento y en profundidad, en la “dimensión táctil” de su pintura —retomando las palabras de Vidal—, en la solidez del trazo, en el espesor de los pigmentos de sus autorretratos realizados en diversos momentos de su vida, desde la juventud hasta la decrepitud.
Filmarse, visualizarse, contemplarse a sí mismo a través de imágenes artísticas producidas a partir de su cuerpo —como lo hace Acconci, a caballo entre el narcisismo y la osadía de la exploración de los propios límites— nos invita a formularnos la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación del artista (dibujante, pintor, escultor), en el transcurso de su trabajo y como componente inevitable de ese trabajo, con el espejo? ¿Como se enfrenta a la presencia en acción de su cuerpo que dibuja, pinta, esculpe —pero también de sus pensamientos y emociones que desfilan en él durante el proyecto creativo imprimiéndole rumbo y sentido (algo absolutamente personal)— con el trabajo acabado? ¿Cuál es el papel que adopta su reflejo —literal o imaginado— en ese espejo, real o virtual, pero implícito, en el trabajo de invención, de imposición a la materia de sus colores y líneas? Porque él se enfrenta, cómo dudarlo, a una parte de sí mismo, en las figuras que traza sobre una base material.
Carlos Vidal discute este tema, o algo muy próximo a esto, en el interesante subcapítulo “Cuando duplicar es ficcionar una duplicación”. Es cierto que el problema del espejo en la pintura no es más que un aspecto concreto del papel del espejo en el arte. La cuestión surge de nuevo en la literatura, que puede (o debe) tener un componente artístico: el escritor, como el artista, en el transcurso de su trabajo, toma conciencia de la presencia de un espejo desplegado en algún lugar en el espacio de su percepción. El autor de ficción profundiza a través de él en el diálogo con sus personajes, colocándose en escena subrepticiamente, en mayor o menor medida dependiendo de la escena de que se trate; el ensayista proyecta en ese espejo sus valores y contravalores, que encuentran en su vida un eje normativo insalvable; el poeta, al entrar en el poema, articula palabras, sonidos y sílabas para alcanzar la forma anticipada, y los combina según una fórmula afín a su identidad. Había transcurrido medio siglo desde que Lacan formuló el concepto de su “fase del espejo”, el famoso stade du miroir, cuando neurocientíficos italianos comprobaron la presencia, en el cerebro de los primates, de lo que llamaron los “neuronios en espejo”: forman un circuito que, en el cerebro humano, linda con la red de neuronios del lenguaje articulado: reflejan el lenguaje (verbal y no verbal ) del otro como si este fuese propio, y el suyo como si fuese del otro. Nada de esto puede permanecer ajeno al arte.
A propósito de la obra Raw Materials, de Bruce Nauman, surge el subtítulo “el ruido como la fuente ilimitada de todas las artes” [Capítulo 12. i)]. En verdad, lo más sorprendente en el amplio espacio de la pintura clásica, como en el de la escultura, es su silencio, teniendo en cuenta que la representación ilustra un universo sonoro. El arte se manifiesta silente en un mundo de ruido, y entre los rumores varios y repetidos del mundo real hay un tipo de sonido renovable que anima la obra de arte en todo momento, desde el proyecto inicial hasta la conclusión, y desde la presencia visual hasta la invisualidad que desencadena: ese murmullo bizarro es el lenguaje. Actos lingüísticos sucesivos, sonoros, murmurados, mudos (o más bien, sonoros en el silencio de la interioridad), se entrecruzan en las artes visuales e integran su textura invisible; lo quiera o no el artista, sea o no consciente de ello. En las vasijas griegas de finales del arcaísmo, listas de palabras surcaban el espacio entre los héroes, declinando su identidad, sus cantos heroicos.
Pero en la invención de Bruce Nauman, el sonido surge como el medio propio para engendrar la imagen (aquello a lo que Vidal llama el medium) y celebrar la sinestesia, la cohabitación de todos los sentidos y sensaciones, generando por fin una entidad indiferenciada, de sustancia artística, que oscila, indecisa, en algún lugar entre el sonido, el color, la línea y el volumen. Sabemos que la pintura a partir de Duchamp, al igual que la música a partir de Schönberg, ha tomado forma de rebelión. Retomando la opinión de Adorno, el dinamismo de la música se suspende sin resolución, y la disonancia, inseparable de la dodecafonía, proclama el sufrimiento del mundo post-romántico, el mundo de la modernidad pura —posterior a Baudelaire— en el cual todos nosotros ya hemos nacido y en cuyas redes permanecemos presos.
En el momento presente, el gusto de la multitud se manifiesta cada vez más como árbitro de la obra de arte, concebida de acuerdo con su dimensión y conforme a sus preferencias. ¿Habría mantenido Malraux, si repitiese hoy sus escritos sobre arte, su aserción (formulada ya en 1947 como pregunta) de que, “en último término, la vocación del arte es agradar”? ¿Y, en definitiva, qué es el gusto artístico? ¿Como consigue atravesar las épocas y se reforma y reformula a través de ellas? Estuve en París hace unos días: un robot antropomorfo llamado Berenson (a partir del nombre del sociólogo e historiador norteamericano Bernard Berenson, cuyos criterios estéticos tanto influyeron en el mercado y en el arte de su tiempo), deambula desde hace poco por las galerías del Musée du quai Branly, que reúne colecciones de arte de sociedades ágrafas de varios continentes. Muy chic y desenvuelto, con guardapolvos gris y sombrero de coco, Berenson deambula por los pasillos y salas del museo entre los visitantes y las obras expuestas, se acerca a mirar atentamente a unos y otras, y reacciona a cada encuentro exhibiendo una mímica análoga a las mímicas humanas (con las que también lo programaron) ya de placer, ya de desdén. Berenson, debo aclararlo, también transita por las páginas de esta obra, sobre todo por las consagradas a Velázquez.
Dicho esto, si se me permite concentrar en un enunciado la impresión que me ha causado la lectura de este libro (más allá de la dispersión del gran micelio), me limitaré a reproducir una frase de Claude Lefort, tomada de su prefacio de 1964 a El ojo y el espíritu, de Maurice Merleau-Ponty, cuya traducción dice así:
“Adivinamos, más allá de la maravilla que le procura el arte del pintor, esa primera maravilla que nace del solo hecho de ver, de sentir y de surgir… a sí… ahí; por el hecho de ese doble encuentro del mundo y del cuerpo, en la fuente de todo saber y que excede lo concebible” (p. 10).
----------------------------------