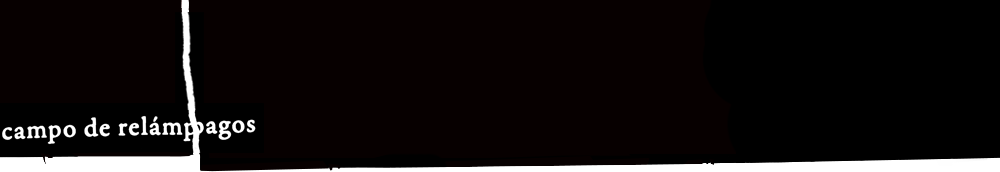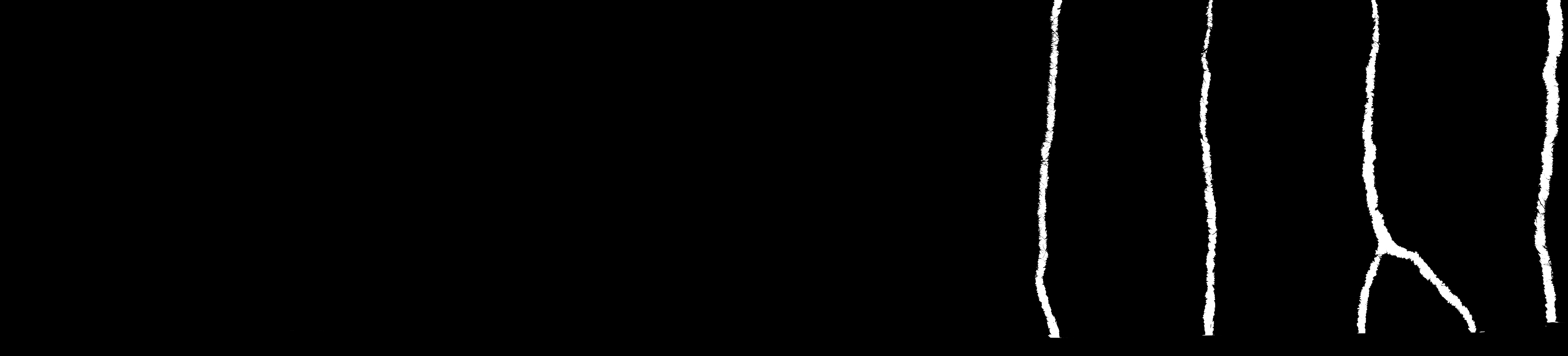...pox a ver: crónicas de pinturas y amistad en Oventic 2017
Arte y Trabajo BWEPS*
Publicado el 2018-01-21
Construir la plena necesidad incluyente de significación antiautoritaria
y anticapitalista exige concluir afirmando: el muralismo ha muerto,
¡viva el muralismo como modalidad del arte público libertario!
Alberto Híjar
No nos dijeron que un Nissan austero o sin botoncito para bajar la ventana —probable herencia de la familia sinarquista del chofer— aguanta hasta siete gentes si dos de ellas están dispuestas a viajar empiernadas en la cajuela. No nos dijeron, hasta que lo vimos cuando bordeamos las cañadas, que sus amortiguadores aguantan los madrazos por pasarse los topes que advierten las entradas y salidas por Huixtán, Oxchuc, Chenalhó, Larráinzar, y en la cuchilla que a la derecha dobla para Chamula, y a la izquierda, hacia una carretera que faldea un cerro y luego sube un buen tramo hasta bajar rumbo Oventic.

Un Nissan hecho en Aguascalientes aguanta siempre y cuando unx se discipline y haga del subibaja un estado mental, aprendimos. Siempre y cuando lo lleve del volante —con el puro meñique— un chofer que —de repente nos quedó claro— era una sabandija cuya calaña justificó una estrategia tipo Chac Mool: conducir postrado con los codos pegados a la panza, como si trajera laptop o una esperanza de estar en (y condenarnos a) un videojuego de rol donde cualquier cabrón(a) que te sale al paso puede representar un tentáculo de la Hidra Capitalista.
Tampoco sabíamos cómo, pero nos tocó restarle varias horas a un viaje de mil y tantos kilómetros nomás la ida. A costa, claro, de rebasar camiones de carga a ciegas y con la velocidad de eyaculación adolescente heteronormada. Babeando tras un camión que reza la leyenda Mercenario del amor, mientras un señor (y pasajerx) que parece sensei retirado medita sin realmente hacer nada.
Algunxs íbamos empastilladxs, masticando Halls y despidiendo humo por las orejas entre el reflejo de un sol hostil y remembranzas de antiguas ciudades mayas (tal vez inventadas por el buscador de imágenes de Google). Y a veces de rolitas tipo luismirrey para casarse. Otrxs también se encomendaban a la reflexión de la propia situación laboral, del irresuelto problema de las clases sin clases.
No estábamos enteradxs entonces de que el café de Altamirano no es el mismo que en Larráinzar, ni de que el pox —un destilado de maíz groseramente rentable desde la perspectiva turística— entra en la categoría de sustancias prohibidas en territorio autónomo desde antes de la Ampliación de la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas (1996); mucho menos de que es mal visto el conducir a más de 30 k/h en algunos caminos de terracería.
No estábamos enteradxs de que esa ley aplica en cinco zonas con más de 38 municipios y un número indeterminado pero considerable de pueblos que tienen al menos 14 años de trayectoria aparte —oficialmente desde el 2003—, a su modo, no todxs encapuchadxs. De hecho, la gran mayoría no tiene entrenamiento militar y sólo una fracción minúscula de la población zapatista posee armas de fuego entre las que se cuentan (sí así lo quieren) rifles de palo junto a un puñado de smartphones Huawei donde a veces jala el WhatsApp.
No estábamos siquiera segurxs, hasta la noche antes de que saliéramos rumbo a Chiapas, de caerle al CompArte o de que en el CIDECI (Centro Indígena de Capacitación Integral) —la universidad que algunos recordábamos como estando a 15 minutos de San Cristóbal— habría agua, pan y café de cortesía. Ni sabíamos que habrían bastantes grabados y postales, al igual que testimonios de mujeres encarceladas por su calidad de indígena. Es que es bien fácil fabricar culpables cuando éstos no acostumbran un español de jurisprudencia y se les niega traductor en su proceso.
Ni tampoco sabíamos que en el CIDECI sobrarían puestas en escena de bodypaint —al borde de un paternalismo cuasi-racista—, y entre otras cosas: tejidos, bolsas y trabajos de mujeres que producen en colectivo, sin regatear. O que no faltarían payasos, escritores recién comprometidos (extraña palabra), cigarros cubanos de a cinco pesos, libros, ciertas camadas de anarcopunks que lucran de lo lindo aunque —pero no necesariamente porque— son, fueron o podrían ser francesxs renegadxs de los otros mundos que son posibles. Había de todo.
Seguridad descubierta había, pero no presencia del Ejército Zapatista como tal, lo que desilusionó a muchos que aún sueñan con la revolución armada, con la idea de la justa y la revuelta; y la subsecuente generación de caudillos y mentalidad de caudillos que ella trae.
No sabíamos hasta allí que era requisito oler las botellas de agua antes de entrar a la universidad, o que algunos de esos anarcopunks-de-día —¿nómadas sedentarios?— por la noche frecuentaban el andador de San Cristóbal, cuyo Café Bar Revolución asemeja más y más a un Papas & Beer semi-colonial, donde afuerita se acostumbra timar a turistas nacionales e internacionales: se les dan semillas inofensivas en lugar de ololiuqui, mota orgánica, o cualquier droga de apariencia pre-industrial. Pero aseguran, claro, con triste rabia, que el precio legítimo de esa porquería en el San Cris general es de 60 pesos (3 euros, aproximadamente).
De cinco días en el CIDECI faltamos —debido a rituales comunes y más que corrientes— 1 ½. O casi 2 ½.
Según nuestras sagaces observaciones, las milpas de Cruztón, el pollo asado, el alucine que en ciertos casos engendra un cuerno de chivo —nos contaron—, los brebajes de ritual y las praderas interminables de los perrillos finqueros que no claudican —entre otros inframundos y pueblos murciélago, zapatistas y no—, eran más universidad de lo que podíamos digerir entre la sacudida del vómito y los trabajos que provoca el regurgitar lo antes derramado desde dentro, desde la propia sombra que es interna pero insiste sombra.
Pero el CIDECI (1) también rifa.
Pox sí.
Íbamos al portal, al caracol de Oventic, el que agrupa los municipios de San Andrés de los Pobres, San Juan de la Libertad, Pedro Polhó, San Juan Apóstol, 16 de Febrero, y Magdalena de la Paz. TA TZIKEL VOCOLIL XCHIUC JTOYBAILTIC SVENTA SLEKILAL SJUNUL BALUMIL, como llaman tzotziles y tzetazales a este caracol, y que se puede traducir para nosotrxs, incautxs, así de corrido: Resistencia y rebeldía por la humanidad.
En ese caracol, a eso de las 8 o 9 de la mañana —hasta que baja la niebla o cae una tormenta mientras se escuchan corridos de Los originales de San Andrés—, los municipios en los otro cuatro caracoles (La Realidad, Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios), y en el mismo Oventic, montan artes, teatro y le ponen texanas a sus videocámaras.
No se leyeron los tradicionales cuentos del finado Sup, ni del vivaracho Galeano. Ni las epistolares de Marcos, el tuerto que quiso ser dandi, ni los discursos del subcomandante Moi bajo un solazo chingón que le habría dorado la barriga si no estuviera vestido de milico.
Y ahí en ese CompArte, lejos del CIDECI, sí presenciamos bailes, pinturas, poemas cantados y canciones. Teatro zapatista. Todo entre —y a través de— las miradas de algunos vaqueros indígenas que casi siempre, entre más de uno, compusieron, trasladaron, y tradujeron las artes para la concurrencia.
Estaban las tarimas, las cabañas, la escuela, los comedores, la cancha de basquetbol, las letrinas, los dormitorios, los gatos zapatistas arriba, rondando, frotándose contra las casitas de Buen Gobierno que los de Oventic tuvieron que construir. Casitas que están ahí a pesar de que los tanques del ejército mexicano (hechos en Francia) agarraron el gusto de peinar la zona desde 1995. Casitas que han mirado los desfiles de soldados rasos —hijos también de campesinos (2)—, pero que no se han dejado amedrentar y siguen ahí, de pie bajo la lluvia. Aunque pasen a cada rato las simbiosis bélicas o unas prótesis de rostros para cascos verdes que sostienen guerra.

Pero algo que nunca nos esperamos, ni llegamos a sospechar hasta luego, fue lo que encontramos dentro de un galpón de lámina y madera. Y es que no lo hemos dicho, pero quizá ya el lector lo sospechaba: entre el grupo de provincianxs citadinos (y un capitalino infiltrado) que sobrevivió a la travesía del Nissan a través de las montañas del sureste mexicano, había unx que otrx artista, de esos que llaman contemporánexs.
Gente cuyo oficio los ha obligado a vérselas con el espacio, el montaje y demás sofisticaciones actuales de lo visual. Tipxs confrontadxs por una sorpresa más de la selva en resistencia: telas varias, en su mayoría sin marco, colgadas con sogas, de gran formato, firmadas individual y colectivamente, por insurgentes y bases de apoyo, por Mariana, Gustavo y unas por Pablo, del caracol Roberto Barrios.
Muestra de pintura zapatista que exhibe sus procesos de producción sin ningún pudor, acompañadas de textos, cédulas escritas en hojas de cuaderno a puño y letra, algunas veces pegadas —y sentidas— sobre las pinturas mismas, porque están pensadas como zapatistas, también con su lenguaje propio, con una gramática de estilo que cualitativa y cuantitativamente evidencian las contradicciones propias de todo quehacer que aspira a la horizontalidad, tanto en el tiempo como en el espacio.
Tensadas de cada esquina con mecates, dentro de una construcción autónoma, en su contexto, casi todas las pinturas sostienen a su vez otras pinturas al reverso, telas reutilizadas y trabajadas con acrílico, óleo y grafito que dan cuenta, sin que sea su máximo propósito, de un proceso —en capas— de fuerza individual pero colectiva que expresa, a su vez, la transformación de las fortalezas, los miedos y, en general, las historias indígenas vertidas en un mismo pedazo de tela.
Pinturas militantes del 2016 y 2017 que han entendido y utilizado con destreza el potencial del símbolo.
Los atuendos que se hicieron célebres desde el primero de enero de ‘94, sin duda, tienen una fuerte carga visual. Formas de autorepresentación ante un público de medios televisivos e impresos recién conversos a la transparencia del sentido común neoliberal o al orgullo identitario-individualista de la agencia política del ciudadano demócrata liberal —y/o el chupeteo de la utopía cosmopolita que propone Alberto Híjar— confrontados ahora por una subjetividad colectivizada de anonimato y militancia: los hombres y mujeres de verde o café, de paliacate rojo o pasamontañas, que asumieron ese gesto estético y constante, utilitario, cuando era indispensable su aparición pública como jóvenes, niños, niñas y adultos. Pero, al chile, como estrategas que demandaron su propia representación histórica: entre la leyenda y la propaganda.
Lo que viene siendo también la pintura, pues, con todo y que pudiera contravenir la expectativa general de cierto turismo posrevolucionario de un encuentro cósmico en el firmamento-paisaje de alzados, quizá consagrado hace tanto que nos obliga a platicar por médium con Azuela.
Desde entonces, su colectividad también puede tratarse de una militancia que dirige una práctica pictórica heredera del proyecto muralista, pues
“Hay un reconocimiento, valor de verdad, en los significantes colectivos que van, entre muchos otros, desde el reconocimiento de lugares y espacios, la decoración mural de los mismos como característica zapatista hasta el protocolo de ingreso a uno de los denominados caracoles o los distintos rituales, por llamarlos de algún modo, de cualquier acto zapatista.” (3)
Con todo y esto, lo que nos sorprendió de las pinturas exhibidas en el CompArte es la conversación con la producción visual del mundo capitalista. Más allá de la apropiación y aplicación de teorías sobre la función pedagógica del arte y la pintura, estos lienzos hacen evidente la propia visión, cosmogonía, temporalidad (y peligro) de aquellos que no tienen la edad para haber vivido el levantamiento del ‘94.
Parte maldita de la NAFTAlgia invocada desde las grandes urbes, es pintura que se produce dentro de la temporalidad del zapatismo. Sin acudir a la doctrina neozapatista acerca del Otro tiempo, el calendario de Abajo que sabotea desde la memoria la lógica de la acumulación capitalista-electoral —el calendario de Arriba—, nos contaron —y creímos entender— que el tiempo es sumamente importante a la hora de pintar.
Uno de los artistas insurgentes, pa’ que nos entendamos, nos platicaba que el tiempo que cada uno le dedicaba a las pinturas era voluntario, pero en equipo. Cada individuo trabaja lo que quiere trabajar. Chingonería deseable para cualquier artista citadino sometido a las dinámicas circulares precarias, donde para producir arte debes tener dinero y para tener dinero debes freelancear, trabajar más.
Aunque quizá romantizamos demasiado sus procesos artísticos: para tener ese tiempo de hacer pinta igual ya debiste haber hecho tus labores cotidianas: sembrar café, cosechar, arriar ganado, o picar piedra para construir lo que haga falta; traer madera de la que está bien lejos porque ni modo que tales los árboles donde hay un mirador bélico por si las moscas.
Es difícil no idealizar las cosas en medio de unas montañas no vislumbradas desde Instagram, en un tiempo y un espacio que rompe sin recatos, destaza al chile, nuestra experiencia Nissanita del mundo.
Aún así, en las pinturas se ve reflejado lo que es obvio: el hermetismo de las comunidades zapatistas no es total, y la circulación de contenidos visuales entre caracoles y las redes informáticas mundiales es fluida.
Así como la cultura del consumo contemporáneo —diseño, publicidad, video e incluso teoría— puede absorber y lucrar con la iconografía anticapitalista —esa realidad y discurso político de izquierda que una ideología neoliberal imperante suele tratar de “desmantelar” desde reformas estructurales en materia de cultura y educación—, los productos más refinados de la semiósfera neoliberal pueden también alimentar y dar forma a imaginarios de resistencia (4). Más que un “abuso mutuo” de corte sociológico-deportivo —entre campos de economía restringida—, podría ser una encarnizada y desesperada táctica semiótica: dejarse devorar por el enemigo para roerlo desde sus entrañas.
Por eso los seres NAFTÁlgicos como nosotrxs sentimos que compartíamos pisotones en lo que puede especularse como un territorio audiovisual común (5). Las pinturas zapatistas del CompArte, vaya usté a saber, tienen sendas referencias externas, una influencia del imaginario de máquinas y maquinitas (6); autos, teléfonos y computadoras. Internet. Los personajes y las montañas parecen sacadas de Mortal Kombat (7), algunas Hidras capitalistas tienen rostros de dragones asiáticos, Shen Long por aquí y Sub Zero (9) por allá: el texto se encuentra en el pasto, en el cielo, dentro del cuerpo de algún mono o sobre el papel que cubre parte de la obra, desdoblándose en cascada tipo mensajitos de Whatsapp.
Unx podría aventurarse a decir que las pinturas son de corte épico pues relatan —a muchas voces— una historia. Las comunidades reinventan eso que los marxistas llaman la acumulación originaria, al rescatar la memoria oral de sus abuelos y abuelas para generar una historiografía colectiva y específica que explica los orígenes de la explotación del hombre por el hombre en el sureste mexicano. Por eso, por ejemplo, pintan al capitalismo como “finca” y al dueño de los medios de producción lo retratan como “finquero”. Estas poderosas y complejas imágenes despliegan visualmente los orígenes coloniales del capitalismo y al hacerlo, señalan en el presente la explotación sistemática de los de Abajo, capturando así la verdadera apariencia y esencia del modo de producción capitalista como una gigantesca tienda de raya.
Y bueno, pues con la novedad de que, a la salida de la expo, nos sale un Trump-Cthulhu extendiendo sus tentáculos transnacionales de norte a sur. Pero aquí no hay el lamento del multiculturalismo neoliberal ni el derrotismo de las izquierdas intelectuales clavadas en ver cómo la sociedad se pone una soga al cuello, mientras arroja por la borda dos-que-tres advertencias que éstas mismas postulan. Aquí hay colores y entusiasmo. Aquí no importa quién fue Walter Benjamin ni de qué melancolía se pandeaba. Aquí no se rinde nadie pero se sigue vertiendo pozol con agua al tiempo, amigxs.
Total, al día siguiente regresamos a la ciudad de México y nos llevamos pegada en la retina una pregunta, ¿y nosotros qué?
Pox quién sabe.
Pox a ver.
Pox sí.

¿Creerán que tampoco nos esperamos, ni sospechamos siquiera, que nos íbamos a encontrar algo de eso después de una trayecto de 56 minutos en metro y metrobús, entre otras montañas y sumergidos igual en una espesa neblina —pero ahora hecha de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas desde el septiembre pos-sísmico—, en una de las salas del MUAC, en el marco de la exposición Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas, del colectivo ruso Chto Delat? Pinturas zapatistas montadas a muro con clavos e imanes, ya no con lazos y cintas como en Oventic. Algunas de las mismitas pinturas, pues, que vimos en el CompArte de ese caracol.
Pero ahí sentimos a esas pinturas casi como intrusas en el museo, como traídas por los pelos para compartir la —literalmente— fría sala con un par de videos y una tela sobre el mapeo de las actividades del colectivo ruso en San Cristóbal, así como otras pinturas fácilmente localizables en tiendas de souvenirs regionales.
Sospechamos que al no haber ficha que contextualice su aparición, las pinturas efectúan una transacción: entregan su carácter político (transformador) a cambio de un status de museo (informador). Al espectador se ofrecen, sin ironía, como objetos incorporados a un inventario etnográfico del colectivo ruso, y no encuentran mayor distinción con las pinturas enmarcadas de la pintora Beatriz Aurora. Así, peligra su sentido como huellas o marcas territoriales, y productos comunitarios del sujeto político nuevo que describe Cristina Híjar.
Para Híjar, las producciones visuales zapatistas no son meros objetos culturales, sino que demarcan un espacio y tiempo, un nuevo territorio físico y existencial; es ahí donde radica su singularidad. Esto es evidente en el muralismo zapatista y aún queda en las firmas de estos lienzos que transitaron del CompArte al MUAC: son pinturas producidas no por un conjunto de sujetos, sino por un “sujeto colectivo”, un espacio de producción sensible donde el autodiseño individualista —ese placer posmoderno insuperable— valen un carajo.
En la constitución de este sujeto “no existe separación entre lo público y lo privado como tampoco entre lo social y lo político”. (Por lo tanto, nos hallamos más allá del eslogan noventero/dosmilero de lo “independiente versus institucional” en México). Y aquí llama la atención que Chto Delat se conforme en tanto colectivo con este gesto de solidaridad museificable, y que esto sea adjudicado como un aprendizaje del zapatismo, su irrupción en el escenario político global y lo que significó para agrupaciones anticapitalistas en general, y en el contexto post-soviético en particular.
Claro que las obras de Chto Delat están muy buenas y complejas y son políticamente correctas —según dicta el contemporary calendar de Arriba— y tienen todas las estrellitas de buenos boyscouts pos-leninistas y sí son bien famosos y viajan por el mundo y así y asá y se han escrito kilos de hojas sobre sus artes y oficios, sí, todo fine.
Todo esto no es difícil de saber, para ello sólo necesitas tener seis horas libres para ver todos los videos de la muestra. Seis horas que en la ciudad se convierten en un chingo porque siempre hay algo más qué atender, (para seguir atendiendo) otro trabajo, un extra para pagar la renta, el café, la cheve, otro contagio de gripe que tratar con el Dr. Simi, otro asalto donde te roban la bolsa, y a tramitar todo de nuevo.
Por eso, nomás vimos una de las seis horas de video de la exposición del colectivo ruso.
Claro que nos autoengañamos con esa de que volveríamos otro día “con más calma” porque había mucha gente, pero ya no regresamos.
Es que ese día que fuimos nos saltamos gran parte de la exposición hasta llegar y detenernos un rato en las pinturas. Como ya las habíamos visto antes, traíamos la malilla de mirarlas de nuevo, de causarnos alguna alegría.
Y es que no tratamos de ver la obra desde afuera, regurgitar díceres, sino continuar la obra en términos prácticos: anduvimos en la exposición de Chto Delat como queriendo ser una protesta-delirio de los personajes de sus propios videos performáticos.
Así que nos paramos frente a las pinturas zapatistas para vernos en el tiempo y llegar a aquel verano de 2017 que inicia en ciudad de México y llega hasta San Cristóbal y se suspende en la niebla y el pox y la lluvia para recordar que no nos dijeron que un Nissan austero o sin botoncito para bajar la ventana —probable herencia de la familia sinarquista del chofer— aguanta hasta siete gentes si dos de ellas están dispuestas a viajar empiernadas en la cajuela…
-----------------------