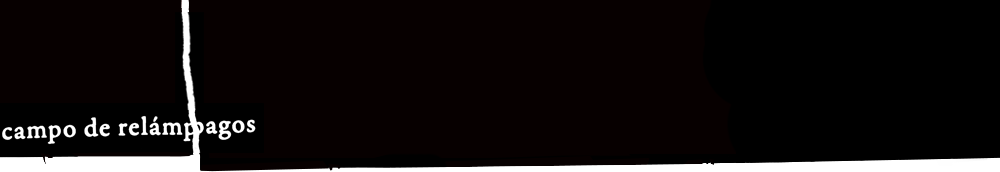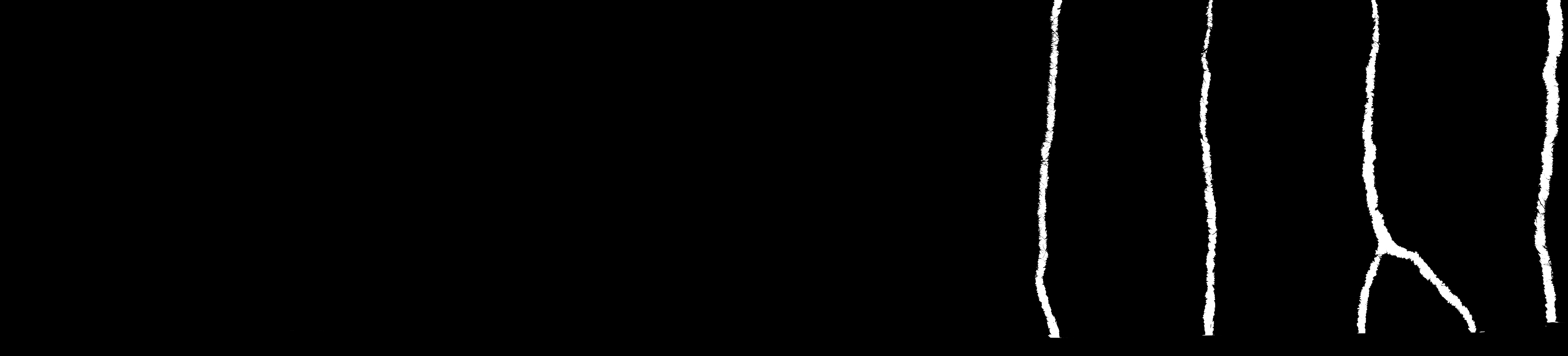La primera luna llena después del equinoccio de primavera
Armando Montesinos
Publicado el 2019-04-21
i
Hace varios años solía reunirme con ciertos amigos en un bar de copas. Su nombre, Mescalito, indicaba que en él se platicaba y patinaba no sólo sobre lo divino y lo humano, sino sobre lo vivido y lo alucinado. Una noche entró una joven vendedora ambulante china. En la cabeza llevaba una diadema de plástico en la que se apagaban y encendían luces multicolores, y en las manos una caja, como las antiguas cerilleras, con un surtido de anillos, colgantes, flores, pulseras y mecheros de todo tipo, algunos también luminosamente intermitentes. Una aparición, a esas altas horas de la noche, de lo más normal. Lo que llamó la atención de nuestro grupo fue verla manipular un crucifijo, de tamaño y dignidad arzobispal, que colgaba de su cuello con una gruesa cadena metálica. Al apretar uno de los extremos del lado más corto, el horizontal, brotaba una larga llama en la punta superior del larguero vertical.
Nos arracimamos a su alrededor, y el más rápido compró el insólito mechero al instante. Yo deseaba uno, pero era el único, o el último, que llevaba. Pregunté si sería posible conseguir otro, y quedamos en que al día siguiente –mejor dicho, la siguiente noche– me traería uno al bar. Y entonces hizo la pregunta, una pregunta sencilla que, sin embargo, era imposible, impensable, para alguien crecido en la dictadura católica española; una pregunta que corroía, veloz como el mercurio al oro, dos mil años de historia.
ii
El 10 de abril de 1905, en la plaza Ta-Tché-Ko de Pekin, en castigo por haber asesinado al príncipe mongol Ao Ja Wan, Fu Tchu Ki era torturado hasta la muerte por el procedimiento del leng-tch´é, o de los cien pedazos. Este tormento chino consiste en el troceamiento meticuloso, tan científico como ritual, del condenado, a quien se le van cortando lonchas de carne de distintas partes de su cuerpo, elegidas concienzudamente de modo que, retrasando al máximo el momento de la muerte, sufra el máximo padecimiento. De ese ceremonial –no podemos darle otro nombre a una ejecución o tortura pública– se conservan unas fotografías publicadas originariamente en Pékin qui s’en va (1913) de Louis Carpeaux y en la segunda edición del Traité de psychologie (1932) de Georges Dumas, que aparecen, o de las que se habla, en Las lágrimas de Eros, Rayuela, Cobra, Farabeuf y, más recientemente, Entre Bataille y Lacan (Bataille, Cortázar, Sarduy, Elizondo y Assandri, respectivamente, sus autores). Algunos de ellos también refieren la existencia de un cuadro de Gutiérrez Solana elaborado a partir de alguna de las fotos, “Suplicio chino”, que ilustra este texto.
La relación dual dolor/gozo, muerte/orgasmo, aparece en todos esos escritos como perpetuum mobile del erotismo. Retrasar el momento del orgasmo/muerte sólo puede ser alargar, estirar, dilatar, los momentos anteriores –aquellos del dolor/gozo– a ese instante en el que lo inenarrable, lo inaprensible, se manifiestan, en el que el nudo borromeo del RIS lacaniano se deshilacha en lo inconmensurable. Es un intento, siempre fracasado, de atisbar, mediante una insoportable prolongación de un arrobamiento o un suplicio, terribles como ángel o dragón, una eternidad luminosa o su reverso insondable, la nada.
iii
Estos días se han producido (bastante tardíamente, ya que lo que se llama “pascua de resurrección” puede oscilar entre el 22 de marzo y el 25 de abril) desplazamientos relacionados con la celebración de un ritual ligado a las fases de la luna. Por las calles de las ciudades españolas y del mundo católico han desfilado en procesión, muchos de ellos encapuchados al modo de los penitentes de la Inquisición o de los miembros del Ku Klux Klan, aquellos que adoran la imagen de un supliciado hace 1986 años. Esos altares portátiles obscenamente lujosos llamados “pasos”, movidos por el impulso marcial de muchos cuerpos que forman uno solo, oculto bajo sus faldones, exhiben representaciones escultóricas delicadamente realistas o cruelmente efectistas de su cuerpo desgarrado y de su carne sanguinolenta, y de su madre –cuya seña principal, una virginidad fisiológicamente imposible, tal vez podría haber sido causa de una condena por brujería por parte del Santo Oficio– llorando lágrimas de sangre, su corazón fuera del pecho, atravesado por siete puñales. Un ceremonial en el que el silencio opaco del público se ve a menudo cortado por desgarrados gritos de dolor/gozo, surgidos de la perturbación o afecto desordenado del ánimo que llamamos pasión, y en el que se perpetúa –alargar, estirar, dilatar– la aterradora persistencia de la tortura, de la mortificación –domar las pasiones castigando el cuerpo y refrenando la voluntad– como medio de ascesis última.
iv
Tres cosas sabemos. Una, que por mucho que hurguemos perturbadamente, como cerdo ansioso buscando oculta trufa o como matarife impío, dentro y fuera de su cuerpo transmutado por nuestro deseo desatado en golosina caníbal, nadie puede sentir el dolor/gozo del otro. Dos, que entre las piernas de la figura marcada en el sudario de Turín aparece una mancha que sólo podría ser de semen (1). La tercera, que en aquel momento en Mescalito no estaba sonando, pero bien podría haberlo hecho, la apasionada versión de “Gloria (in excelsis Deo)” que Patti Smith abre con estas palabras tomadas de su poema “Oath”, salmodiadas con lenta seguridad desafiante: “Jesus died for somebody's sins, but not mine”.
La vendedora ambulante preguntó: “¿Lo quieles con pelsona o sin pelsona?”
—————-
(1) Didi-Huberman, Georges, The Index of the Absent Wound (Monograph on a Stain), en OCTOBER Vol. 29, (Summer, 1984)(Cambridge, MIT Press, 1984) pp. 63-81